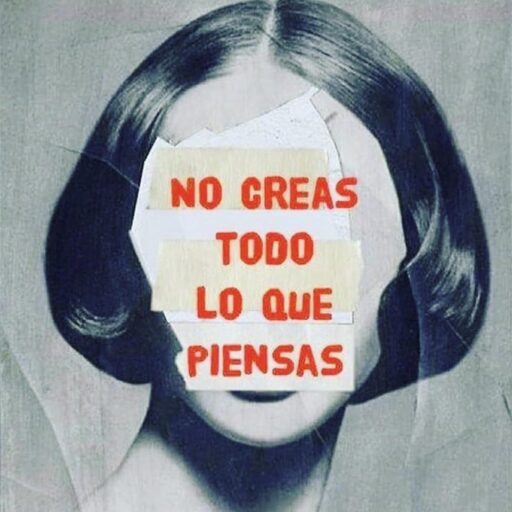La pandemia de COVID-19 no solo trajo una crisis sanitaria sin precedentes, sino también una “infodemia” global: una avalancha de información –y desinformación– que puso en jaque el control de la narrativa oficial. En este contexto, muchas voces disidentes y periodistas independientes migraron a plataformas de información alternativa –como Telegram, Odysee, Substack, Rumble o podcasts libres– buscando escapar de la censura y la uniformidad mediática. Sin embargo, dichas plataformas ahora enfrentan crecientes esfuerzos de censura, desacreditación y desmonetización por parte de gobiernos, medios tradicionales, Big Tech e incluso organismos internacionales. A nivel mundial se observa un patrón común: la información que desafía al discurso dominante es objeto de bloqueo, “verificación” intensiva o marginación algorítmica, en nombre de la lucha contra las “fake news” y la protección del bien público.
Plataformas alternativas bajo la mira del poder
En los últimos años, aplicaciones y canales alternativos de comunicación se convirtieron en refugio para discursos contrarios al oficialismo. Telegram, por ejemplo, ganó enorme popularidad entre movimientos críticos a las restricciones pandémicas y colectivos marginados por las redes dominantes. Su énfasis en la privacidad y la laxitud en moderación lo hicieron “muy atractivo para delincuentes y extremistas”, según un informe de la agencia EFE, pero también un espacio vital para colectivos anti pandemia. Durante la pandemia, grupos alemanes contrarios a las vacunas y al confinamiento “encontraron en Telegram su sitio para difundir sus ideas, hasta tal punto que las autoridades alemanas llegaron a plantearse bloquear la plataforma. En 2022, el gobierno alemán incluso amenazó con cerrar Telegram si no cooperaba en frenar las protestas, y le impuso multas millonarias por violar leyes de contenido. De forma semejante, Países Bajos bloqueó canales de Telegram donde se propagaban teorías conspirativas sobre supuestos rituales pedófilos, y Brasil ha aplicado medidas drásticas: en marzo de 2022 la Corte Suprema ordenó bloquear Telegram por su negativa a colaborar contra la difusión masiva de supuestas noticias falsas, orden que fue revertida solo después de que la plataforma eliminara desinformación difundida por el entonces presidente Jair Bolsonaro. Posteriormente, Telegram enfrentó suspensiones temporales en Brasil por no entregar datos de grupos neonazis y, en 2023, por emprender una campaña contra un proyecto de ley de “fake news” que las autoridades consideraban desinformación. La propia empresa advirtió que dicha ley pondría en riesgo la libertad de expresión, una movida que le valió choques con el poder judicial brasileño. Estos ejemplos ilustran cómo los gobiernos, incluso en democracias occidentales, han pasado de denunciar el uso que consideran malicioso de estas plataformas a restringir su funcionamiento –ya sea mediante bloqueos judiciales, multas, o amenazas regulatorias– cuando perciben que en ellas se difunden narrativas contrarias a las oficiales.
Junto con Telegram, otras plataformas “alternativas” de contenido han emergido como focos de discordia en la guerra informativa. Odysee (basada en la red LBRY), Rumble o BitChute surgieron como alternativas a YouTube para creadores censurados o desmonetizados por hablar abiertamente de temas polémicos (desde dudas sobre vacunas hasta teorías políticas heterodoxas). Del mismo modo, Substack –la plataforma de boletines por suscripción– vivió un auge como refugio para periodistas y expertos independientes. En plena “cancelación” de voces disidentes en medios convencionales, decenas de escritores encontraron en Substack una vía de escape de los grandes grupos mediáticos. Un artículo de Xataka señala que estamos ante “el auge del periodismo de autor, centrado en un nombre y no en la marca de un gran grupo”: periodistas destacados (como Bari Weiss, Glenn Greenwald, Alex Berenson, Matt Taibbi, entre otros) abandonaron sus empleos o fueron expulsados de redacciones tradicionales y rehicieron sus carreras en Substack, monetizando directamente su trabajo y atrayendo a cientos de miles de suscriptores. Esta migración masiva a plataformas independientes alarmó a las élites mediáticas e incluso a sectores políticos, que empezaron a acusar a Substack de “lucrar con la desinformación”. Un reportaje del Washington Post destacó que figuras prohibidas en redes mayores por “desinformación” –como Joseph Mercola, célebre activista antivacunas– hallaron en Substack y los pódcasts una nueva vía para conectar con su audiencia. Según ese informe, Substack obtendría millones de dólares anuales en suscripciones a boletines de autores contrarios a la vacuna, lo cual desató críticas de grupos como el Center for Countering Digital Hate. La respuesta de los cofundadores de Substack fue contundente: defender la tolerancia a voces polémicas como condición necesaria para reconstruir la confianza en el ecosistema informativo. “Cuanto más intentan las instituciones poderosas controlar lo que se puede decir en público, más gente estará dispuesta a crear narrativas alternativas sobre qué es ‘verdad’, impulsados por la creencia de que existe una conspiración para suprimir información importante” escribieron los directivos de Substack en 2022, reafirmando su compromiso con la libertad editorial. Esta postura contrasta con la de plataformas dominantes como Facebook, YouTube o Twitter (antes de 2022), que optaron por la censura proactiva de contenidos “nocivos”. No obstante, Substack mismo no ha estado exento de presiones: a inicios de 2023, cuando anunció una función competitiva a Twitter, la plataforma de Elon Musk respondió bloqueando temporalmente los enlaces a Substack en lo que muchos interpretaron como un intento de ahogar a un medio donde proliferaban periodistas críticos con las narrativas oficiales. Aún así, Substack continúa creciendo –valorado en más de 700 millones de dólares en 2025–, demostrando el apetito del público por información no filtrada por las grandes corporaciones mediáticas.
Las plataformas alternas de información se han convertido en la válvula de escape de la disidencia digital, pero a su vez en el blanco de un contraataque coordinado del establishment. Sus usuarios y creadores se enfrentan a un cerco cada vez mayor: demonización en la prensa convencional (tildándolos de “conspiranoicos” o extremistas), acoso regulatorio y jurídico (leyes anti-desinformación, amenazas de bloqueo) y asfixia económica (cierre de vías de monetización, vetos bancarios y desmonetización publicitaria). Veamos en detalle cuáles son los mecanismos de censura y control que se están desplegando y cómo justifican sus impulsores estas medidas.
Mecanismos de supresión: verificadores, políticas de desinformación y algoritmos invisibles
Bajo la bandera de combatir la “desinformación” y los “bulos” en Internet, se ha articulado una sofisticada infraestructura de censura suave que combina herramientas tecnológicas, mediáticas y legales para invisibilizar narrativas incómodas. Entre estos mecanismos destacan:
-
Los fact-checkers o verificadores de hechos: Organizaciones supuestamente independientes que evalúan la veracidad de contenidos virales. En la práctica, muchas de ellas reciben financiamiento y apoyo logístico de las propias plataformas y de gobiernos. Por ejemplo, Meta (matriz de Facebook e Instagram) ha invertido más de 100 millones de dólares desde 2016 para que organizaciones certificadas por la IFCN (Red Internacional de Verificación) etiqueten noticias falsas en sus redes. Cuando un verificador aliado califica un post de “falso” o “engañoso”, el algoritmo reduce drásticamente su difusión y puede impedir que esa cuenta monetice o publicite contenidos. Grandes medios como Reuters o USA Today, así como sitios dedicados al fact-checking (PolitiFact, FactCheck.org, Maldita.es en España, etc.), han suscrito convenios con Facebook para desempeñar este rol de guardianes de la verdad. Este modelo privatizado de censura difusa ha sido polémico: si bien ayuda a frenar virales manifiestamente falsos, también ha servido para desacreditar información legítima que simplemente contradecía al discurso oficial del momento. Durante la pandemia, se vivieron numerosos casos en que los verificadores desacreditaban hipótesis o datos que tiempo después resultaron tener fundamento (por ejemplo, debates sobre el origen del virus, la eficacia de ciertas terapias, o la utilidad de las mascarillas). La dependencia económica de muchos fact-checkers respecto a Big Tech y gobiernos pone en entredicho su neutralidad. No sorprende entonces que la élite política apele a ellos para etiquetar como “desinformación” cualquier versión alternativa de la realidad. Al ser marcadas así, dichas publicaciones son relegadas por los algoritmos, cerrándoles el paso al gran público.
-
Políticas de “desinformación” en plataformas globales: Desde 2020, empresas como Facebook, Twitter y YouTube adoptaron reglas especiales para contenidos sanitarios y electorales. YouTube, en particular, anunció que removería todo contenido que contradijera el consenso de las autoridades sanitarias (OMS, ministerios de salud) sobre COVID-19. Su política de “desinformación médica” prohibió videos con afirmaciones contrarias a la OMS en temas como tratamientos, vacunas, medidas de prevención, etc. El resultado fue la eliminación masiva de videos: más de 1 000 000 de videos sobre coronavirus fueron retirados de YouTube por considerarlos “peligrosos” o falsos desde el inicio de la pandemia hasta agosto de 2021. Solo en el periodo de febrero 2020 a enero 2021, gracias a pautas elaboradas junto a la OMS, YouTube eliminó 850 000 videos con supuesta desinformación perjudicial sobre COVID-19. Facebook también aplicó medidas inéditas, como borrar publicaciones antivacunas o con teorías sobre fraude electoral, suspender permanentemente cuentas reincidentes y mostrar advertencias al usuario antes de compartir contenidos marcados como dudosos. Twitter, antes de su adquisición por Elon Musk, censuró miles de tuits sobre COVID-19 (por ejemplo, bloqueó temporalmente a un importante medio español, El Mundo, tras un titular sobre la variante ómicron que luego resultó cierto). Además, Twitter y Facebook etiquetaban con notas de “información engañosa” incluso opiniones o análisis que se desviaban del guion oficial, generando un clima asfixiante para la deliberación. Las grandes plataformas tecnológicas justificaron estas políticas alegando responsabilidad social: “no queremos amplificar contenido dañino que pueda costar vidas”, afirmaron, en referencia a rumores antivacunas. De hecho, contrataron ejércitos de moderadores (Facebook llegó a tener 40 000 personas encargadas de contenidos) y desarrollaron algoritmos de inteligencia artificial para filtrar automáticamente palabras clave y enlaces prohibidos. Como describe The Washington Post, “Silicon Valley pasó de la actitud laissez-faire a diseñar políticas que vetaran la desinformación sobre el coronavirus, contratando pequeños ejércitos de moderadores y colaborando con verificadores para etiquetar contenido inexacto”. Paralelamente, reforzaron la promoción de fuentes “autorizadas”: resultados de búsqueda y muros de noticias privilegiaron contenidos de la OMS, gobiernos y grandes medios, relegando fuentes independientes. Esta censura algorítmica invisible –lo que algunos llaman shadow banning o “enterramiento” del contenido– es especialmente insidiosa: el usuario no sabe que está siendo privado de ver cierta información, simplemente deja de encontrarla. Google, por ejemplo, ajustó sus algoritmos tras 2016 para penalizar sitios acusados de difundir “teorías conspirativas” o noticias poco fiables. Aunque la empresa afirma que fue para elevar la “calidad” de los resultados, críticos señalan que muchos medios alternativos quedaron casi invisibles en el buscador, perdiendo hasta el 90% de su tráfico. En conjunto, estas políticas de las Big Tech han generado una situación en la que el discurso dominante goza de ubiquidad digital, mientras las voces disidentes quedan confinadas a rincones cada vez más pequeños de la red.
-
Demonetización y bloqueo financiero: Otro método de silenciamiento es cortar los ingresos a los creadores o medios alternativos. YouTube, por ejemplo, desmonetizó (quitó la posibilidad de obtener ingresos publicitarios) a canales que cuestionaban abiertamente las vacunas o que discutían fraudes electorales, incluso si no violaban ninguna ley. Muchos youtubers independientes vieron desaparecer su sustento de la noche a la mañana. Patreon y PayPal, plataformas de micropagos y donaciones, suspendieron cuentas de creadores controvertidos acusándolos de difundir odio o bulos. En un caso sonado, PayPal congeló fondos de medios alternativos e incluso planteó (erróneamente, luego se retractó) una cláusula para multar con $2500 a usuarios que promovieran “desinformación” fuera de la plataforma –lo que causó indignación por extralimitarse en el rol de censor privado. Asimismo, durante el movimiento del Freedom Convoy en Canadá (las protestas de camioneros contra las restricciones COVID a inicios de 2022), el gobierno de Justin Trudeau llegó a invocar poderes de emergencia para congelar cuentas bancarias de donantes y organizadores del convoy, asestando un golpe financiero a la protesta. Este empleo de armas financieras contra disidentes marca un precedente inquietante: se penaliza económicamente no solo la actividad ilegal, sino también el discurso disidente bajo la excusa de la “seguridad”. En síntesis, si el algoritmo no logra silenciarte, puede que lo haga tu billetera: sin financiamiento, muchos proyectos informativos independientes mueren por inanición.
-
Legislación y acciones gubernamentales contra la “desinformación”: En paralelo a la acción privada de las plataformas, numerosos gobiernos han impulsado marcos legales para combatir lo que consideran campañas de desinformación. Estas leyes, si bien en teoría apuntan a actores maliciosos (por ejemplo, bots extranjeros o incitación delictiva), a menudo contienen definiciones vagas de “información falsa” que podrían abarcar simplemente opiniones divergentes. En Europa, la Unión Europea lideró este rumbo con su Plan de Acción contra la Desinformación de 2018 y el nuevo Código de Prácticas en materia de Desinformación (2022), un acuerdo “voluntario” pero con presión política firmado por Google, Meta, Twitter, Microsoft, TikTok y otras compañías. Bajo este código, las plataformas se comprometen a “desactivar los incentivos económicos de la desinformación, empoderar a los usuarios, colaborar con verificadores y facilitar datos a investigadores”. La UE también promulgó la Ley de Servicios Digitales (DSA), que si bien se centra en contenido ilegal, incorpora la exigencia a las grandes plataformas de mitigar “riesgos sistémicos” como la desinformación y las manipulaciones informativas. En España, en plena pandemia, el gobierno aprobó discretamente la Orden PCM/1030/2020 (noviembre de 2020), estableciendo un “Procedimiento de actuación contra la desinformación” coordinado por el Consejo de Seguridad Nacional. Esta orden –criticada por la oposición como un “Ministerio de la Verdad” orwelliano– habilita al Ejecutivo a monitorizar y analizar campañas de desinformación, escalar niveles de alerta y coordinar contra-narrativas desde el Estado. El plan, justificado por la “infodemia” de COVID-19, faculta a una Comisión Permanente (integrando al CNI, altos cargos de Seguridad Nacional y Comunicación) a gestionar la “crisis” informativa. Aunque las autoridades niegan que vayan a censurar medios, la Asociación de Medios de Información (AMI) de España expresó “profunda preocupación” por una posible vulneración del derecho constitucional a difundir libremente ideas. La AMI advirtió que colocar al Ejecutivo como árbitro de la verdad puede romper la división de poderes, pues solo el poder judicial debería dirimir qué contenido es ilícito. Pese a las críticas, este procedimiento sigue vigente, alineado con la estrategia de la UE que pidió a los países planes nacionales anti-bulos. En América Latina, sobresale el caso de Brasil, que ha debatido una controvertida Ley de Lucha contra la Desinformación (Proyecto de Ley 2630). Tras las elecciones de 2022 y la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, el nuevo gobierno de Lula da Silva ha presionado por mayores controles a las redes. El Supremo Tribunal Federal brasileño, bajo el ministro Alexandre de Moraes, ha ordenado repetidamente retirar contenidos y bloquear cuentas de aliados bolsonaristas bajo investigación por “noticias falsas” o discursos de odio. De Moraes incluso llegó a enfrentar públicamente a Elon Musk (propietario de Twitter/X), luego de que Musk lo calificara de “censor”. El choque reflejó la tensión entre un Estado decidido a frenar la desinformación y quienes denuncian una deriva censorial. Un abogado experto en derecho digital advertía en Infobae: “por el momento, la lucha contra la desinformación la lidera el Supremo brasileño con cierto subjetivismo y politización, lo que ha llevado a decisiones que ponen en riesgo la libertad de expresión de los usuarios”. Es ilustrativo que Telegram, tras ser obligada por la corte a suspender cuentas, difundió un mensaje global acusando al proyecto de ley 2630 de instaurar censura –acción tras la cual fue brevemente bloqueada por orden judicial. En suma, el péndulo en varios países latinoamericanos oscila entre combatir el caos informativo y resbalar hacia el estado de excepción comunicacional, donde bajo pretexto de “salvar la democracia” se cercena el debate abierto.
Estos mecanismos –verificación sesgada, censura digital corporativa, asfixia financiera y legislación anti-fake news– no actúan aisladamente. Por el contrario, suelen operar coordinadamente, reforzándose mutuamente en un entramado que algunos analistas han bautizado como el “Complejo Industrial de la Censura”. Se trata de la colaboración entre actores estatales y privados (agencias gubernamentales, Big Tech, medios influyentes, ONG de verificación) para silenciar opiniones disidentes, etiquetar a sus emisores como peligrosos y eventualmente excluirlos del espacio público digital. Esta estrecha alianza quedó al descubierto en parte gracias a revelaciones como los Twitter Files (documentos internos de Twitter expuestos en 2022-23) y a demandas judiciales en EE.UU. Un caso notable es la demanda Missouri vs. Biden, entablada por dos estados contra la administración federal por supuesta colusión con plataformas para censurar contenido. En 2023, un juez federal del Quinto Circuito constató evidencias de que funcionarios de alto nivel “coaccionaron efectivamente” a empresas de redes sociales para que suprimieran ciertos temas y voces, dibujando un “escenario distópico orwelliano” de censura encubierta. Aunque la sentencia final del Tribunal Supremo (2024) desestimó el caso por cuestiones de legitimación, no negó los hechos subyacentes. De hecho, emails internos revelados mostraron a la Casa Blanca presionando a Facebook y Twitter para eliminar publicaciones contrarias a la vacunación, hasta el punto de que Mark Zuckerberg confesó sentirse acosado por “gritos e insultos” de funcionarios de la Casa Blanca exigiendo más censura. En palabras del juez Terry Doughty, la evidencia sugiere que el gobierno estadounidense llevó a cabo “el programa de censura más masivo de la historia de EE.UU.”, valiéndose de las plataformas privadas como brazo ejecutor.
Coordinación global: de la OMS a la UE, una estrategia compartida
Lejos de ser acciones aisladas de cada país o compañía, la campaña contra la “desinformación” tiene una clara dimensión global y coordinada. Durante la pandemia, organismos internacionales y grandes potencias alinearon mensajes y tácticas para un frente común. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, jugó un rol central declarando la “infodemia” y estableciendo alianzas con las Big Tech. La OMS creó un equipo específico para “iniciativas digitales contra la desinformación” y obtuvo acceso privilegiado en redes sociales para señalar contenido engañoso y acelerar su eliminación. Un comunicado de la OMS detalla cómo las plataformas otorgaron a la OMS sistemas de reporte rápido, permitiendo a la organización “marcar desinformación” para su pronta remoción. Asimismo, la OMS colaboró con YouTube en la elaboración de sus políticas COVID, lo que –como vimos– resultó en cientos de miles de videos eliminados. De igual modo, trabajó con Facebook, Google, TikTok y otros para redirigir a los usuarios hacia fuentes “confiables” cada vez que buscaban términos sensibles (por ejemplo, mostrando enlaces a la OMS al buscar “COVID cure” en Google o banners con información oficial en Facebook e Instagram). En resumen, la OMS actuó como curador global de la información de salud, erigiéndose en árbitro de la verdad científica –un papel cuestionable dado que la propia OMS cometió errores y cambios de postura, como al inicio con las mascarillas o el origen del virus. Pero su influencia en la gobernanza digital quedó patente.
Por su parte, la Unión Europea se convirtió en vanguardia regulatoria contra la desinformación en Occidente, marcando estándares que luego otros adoptaron. Además del citado Código de Prácticas, la UE impulsó la creación de una Red de alerta rápida entre países para intercambiar información sobre campañas de desinformación (especialmente atribuidas a potencias extranjeras como Rusia). Desde Bruselas se alentó a los estados miembro a desarrollar sus propios planes; España respondió con la Orden 1030/2020 ya mencionada. Durante la crisis sanitaria, la UE también coordinó con la OMS e incluso con la OTAN en la llamada “guerra contra la desinformación”, equiparando en ocasiones la lucha contra bulos a la seguridad colectiva. Un hito importante fue la formación de la Trusted News Initiative (TNI) en 2020, una alianza internacional liderada por la BBC que incluyó a grandes medios (AP, Reuters, AFP, etc.) y a compañías tecnológicas (Meta, Google, Twitter, Microsoft) para “detectar y neutralizar la disinformación dañina” en tiempo real. Originalmente creada para proteger procesos electorales, la TNI se activó en marzo de 2020 para cubrir también la desinformación sobre COVID-19. Bajo este paraguas, miembros de la TNI compartían alertas sobre narrativas supuestamente falsas emergentes para asegurarse de que ninguna les diera difusión acrítica. Por ejemplo, si un medio detectaba un rumor infundado sobre vacunas, lo comunicaba a otros y a las plataformas para su rápida desmentida o supresión antes de que “eche raíces”. Esta respuesta colectiva recuerda a una “censura preventiva”: no esperar a la refutación pública, sino cortar el mensaje en todos los canales simultáneamente. En la práctica implicó que un pequeño consorcio transnacional decidía qué se podía debatir abiertamente y qué no. De hecho, la TNI ha sido objeto de críticas y acciones legales: a inicios de 2023, un grupo de periodistas y activistas (entre ellos Robert F. Kennedy Jr. y Children’s Health Defense) demandaron a los miembros de TNI por presunta colusión censora, argumentando que se coordinaron para vetar a publicaciones y voces que competían con la narrativa oficial sobre la pandemia. En la demanda se menciona explícitamente que algunos demandantes (incluidos varios identificados por un informe como la “docena de la desinformación”) fueron censurados o desmonetizados en múltiples plataformas a la vez, lo cual –sostienen– solo se explica por un acuerdo anticompetitivo entre grandes actores. Si bien este litigio sigue en curso y sus alegatos deben probarse, ya consiguió sacar a la luz documentos que evidencian comunicaciones entre directivos de medios, gobiernos y empresas tecnológicas para aunar esfuerzos contra narrativas disidentes. La existencia misma de esa mesa redonda global (TNI) confirma que la censura de la disidencia digital no es meramente la suma de decisiones aisladas, sino una estrategia sistémica, deliberada y coordinada a escala internacional.
La disidencia digital durante la pandemia: impacto y reacción
Cabe preguntarse: ¿por qué tanta insistencia de las autoridades en vigilar y controlar estos espacios alternativos? La respuesta está en el creciente impacto de la disidencia digital, evidenciado durante la crisis del COVID-19. En ausencia de foros abiertos en la esfera pública tradicional (donde predominó un discurso único sanitario), millones de personas buscaron en blogs, canales de Telegram, videos independientes y newsletters una visión diferente de lo que ocurría. En esos círculos online se articularon algunas de las críticas más contundentes a la gestión de la pandemia: denuncias sobre violaciones de libertades civiles con los confinamientos, escepticismo ante la eficacia de cierres de escuelas y negocios, advertencias sobre posibles efectos adversos de ciertas vacunas, propuestas de tratamientos tempranos alternativos, etc. Voces marginadas de la corriente principal encontraron audiencia masiva en Internet, a veces superando en alcance a medios establecidos.
Un ejemplo elocuente fue la Declaración de Great Barrington (Great Barrington Declaration, GBD). Tres epidemiólogos de renombre (de Stanford, Harvard y Oxford) publicaron en octubre de 2020 esta carta abierta criticando las cuarentenas generalizadas y proponiendo una estrategia de “protección focalizada” de vulnerables, permitiendo a la mayoría de la población volver a la normalidad. En pocos días, la GBD reunió decenas de miles de firmas de científicos y médicos de todo el mundo. Sin embargo, en lugar de entablar un debate científico abierto, las autoridades sanitarias reaccionaron intentando silenciar y desprestigiar a sus autores. Emails internos obtenidos vía FOIA mostraron al entonces director de los NIH (Dr. Francis Collins) escribiendo a Anthony Fauci y otros colegas urgiendo a lanzar “un take down rápido y devastador” contra la GBD, calificando a sus expertos como “científicos marginales”. Poco después, una oleada de artículos en prensa calificó la propuesta de “peligrosa” y a sus promotores de fringe o negacionistas. Uno de los coautores, el Dr. Jay Bhattacharya, fue “lista negra” en Twitter (sus tweets recibieron visibilidad reducida sin que él lo supiera) durante un tiempo. Este episodio, documentado por la revista STAT y otros medios, evidencia cómo se emplearon tácticas de difamación y censura contra científicos por el simple hecho de ofrecer una política distinta. En vez de organizar un foro de discusión, Collins –según sus propias palabras televisadas– se negó a “dar oxígeno” a esas ideas. El Dr. Vinay Prasad, analizando el caso, lamentó que “el director de los NIH, en lugar de fomentar un diálogo público entre científicos con visiones distintas, buscó activamente frustrar y desacreditar a quienes proponían alternativas”, lo cual privó al público de un debate necesario. La demonización fue tan efectiva que por un tiempo cualquiera que cuestionara los confinamientos o defendiera reabrir escuelas era tildado de insensible o anticiencia, a pesar de que, con el tiempo, muchas de esas posturas (por ejemplo, la reapertura escolar temprana) se reivindicaron como correctas.
Casos como el de la GBD se repitieron con médicos que recomendaban prudencia en la vacunación de ciertos grupos o ciudadanos que denunciaban las consecuencias económicas y psicológicas de las restricciones. Todos enfrentaron el paredón de la censura digital. Algunos profesionales eminentes –como el Dr. Robert Malone, coinventor de la tecnología de mRNA, crítico de la aplicación masiva de esas vacunas– fueron expulsados de Twitter y YouTube tras entrevistas polémicas (como en el pódcast de Joe Rogan). Esta represión exacerbó la polarización: muchos ciudadanos comenzaron a creer que “si lo censuran, será porque es verdad”, lo que a su vez alimentó la desconfianza en las autoridades. La supresión draconiana crea “una creencia de que hay una conspiración para suprimir información importante”, empujando a la gente a buscar narrativas alternativas incluso con más ahínco. Durante la pandemia, esta dinámica se observó en movimientos de protesta: plataformas como Telegram se convirtieron en herramientas de organización de manifestaciones masivas contra los confinamientos y los pasaportes COVID en ciudades europeas. Miles de personas, que se sentían silenciadas en Facebook o ignoradas por la TV, coordinaron marchas a través de grupos de Telegram y WhatsApp. En países con medidas durísimas como Austria, Italia o Australia, los grupos de chat de opositores crecieron de forma explosiva, articulando desde concentraciones pacíficas hasta actos de desobediencia civil. Por ejemplo, el “Convoy de la Libertad” en Canadá (inspirado en parte por movimientos europeos) utilizó redes sociales alternativas y transmisiones en vivo por YouTube y Rumble para difundir su mensaje globalmente, ante la mirada atónita de los medios tradicionales que inicialmente lo minimizaron. El impacto fue tal que, como se mencionó, el gobierno canadiense invocó poderes extraordinarios para aplastar la protesta –medida criticada incluso por organizaciones de libertades civiles.
Todos estos hechos demuestran que la disidencia digital logró romper el cerco informativo oficial en numerosas ocasiones, forzando a las autoridades a respuestas reactivas. En cierto sentido, podríamos decir que así cumplió una función democrática: obligó a confrontar inconsistencias, a revisar políticas y a rendir cuentas por decisiones polémicas. Sin los bloggers, foros e investigadores independientes, quizás nunca habrían salido a la luz ciertos datos (por ejemplo, errores en los conteos de muertes con COVID vs. por COVID, o la existencia de estudios tempranos sobre inmunidad natural ignorados por meses). Empero, esa influencia también motivó la intensificación de la censura analizada en secciones previas. La pandemia sirvió de pretexto perfecto para normalizar prácticas de control informativo que habrían sido impensables en tiempos de paz. El miedo y la urgencia crearon un consenso pasivo en la población a favor de restringir libertades –informativas y civiles– a cambio de seguridad. Y esa aceptación acrítica es quizás el legado más preocupante de este periodo.
Biopolítica, psicopolítica y estado de excepción: una perspectiva desde la filosofía
Para comprender las implicaciones profundas de lo que está ocurriendo, es útil acudir a marcos teóricos como los ofrecidos por Michel Foucault, Byung-Chul Han o Giorgio Agamben, quienes reflexionan sobre la relación entre poder, sociedad y control en contextos excepcionales.
Foucault acuñó el concepto de biopolítica para describir cómo el poder moderno se enfoca en gestionar la vida, los cuerpos y la salud de la población como formas de control. En palabras del propio Foucault, “la medicina es una estrategia biopolítica” y la política moderna articula “el control, distribución y determinación de la vida a partir de clasificaciones biológicas y regulaciones estatales (salud, higiene, natalidad, mortalidad, raza, etc.)”. Es decir, el Estado extiende su soberanía ya no solo dejando morir o permitiendo vivir, sino modulando activamente cómo viven las personas en nombre de su bienestar físico. La gestión de la pandemia encaja perfectamente en este esquema: autoridades sanitarias dictando cada aspecto de la vida cotidiana (desde si podíamos salir de casa o abrazar a nuestros padres, hasta qué sustancias inocularnos) “por nuestro propio bien” y por el bien colectivo. En esa biopolítica de emergencia, controlar la información era esencial para controlar la conducta: solo con una narrativa uniforme del peligro y la salvación (el virus omnipresente, la vacuna como única salida) se lograba el cumplimiento masivo de medidas sin precedentes. Foucault también señaló que los discursos de verdad son un instrumento de poder: quien define lo “verdadero” en una sociedad, ejerce dominio. Durante la pandemia vimos erigirse una verdad oficial incuestionable, sancionada por la ciencia institucional y amplificada por los medios, frente a la cual cualquier disenso era tachado de ignorancia o malicia. Esto es biopolítica en acción: un entramado de saber-poder que normaliza prácticas antes excepcionales –como la cuarentena generalizada– bajo el ropaje de la ciencia y la necesidad. Foucault indicó en Vigilar y castigar que en las pestes históricas se aplicaba un estricto control de la circulación y la comunicación de la gente, preludio del panóptico disciplinario. La pandemia de COVID-19 actualizó ese panopticismo con tecnología digital: vigilancia de nuestros movimientos (apps de rastreo), de nuestras interacciones (censura en redes), e incluso de nuestro estado sanitario (pasaportes inmunitarios). En suma, la censura de la disidencia pandémica no es sino otra capa de la biopolítica: controlando la narrativa sobre la vida y la salud, se controla a la población en sus aspectos más básicos.
Byung-Chul Han, filósofo surcoreano radicado en Alemania, complementa esta visión con su noción de psicopolítica en la era digital. Han argumenta que el poder contemporáneo ya no opera primariamente mediante la coacción externa, sino induciendo a los individuos a auto-someterse voluntariamente. En su obra Psicopolítica describe cómo la sociedad del rendimiento y las redes digitales explotan nuestra libertad: creemos expresarnos libremente en Internet, pero en realidad nos movemos en burbujas algorítmicas que guían nuestras emociones, deseos y creencias según la lógica del sistema. Durante la pandemia, esta idea se manifestó en la forma en que las personas, por miedo y por sensación de virtud, se convirtieron en vigilantes de la ortodoxia sanitaria en redes sociales. No hacía falta un policía del pensamiento en cada esquina; cada ciudadano asustado replicó y reforzó el mensaje oficial, avergonzando y denunciando a quien discrepaba. Han diría que es un ejemplo de cómo el control se interioriza: la gente evitaba compartir información divergente no necesariamente porque una ley lo prohibiera, sino porque no querían ser estigmatizados o porque creían moralmente correcto seguir la línea oficial. La “infocracia” –otro concepto vinculado a Han– describe un régimen donde la sobreabundancia de información y la total transparencia terminan paradójicamente por inhibir la crítica y la reflexión. Nos creemos informados (consumiendo sin cesar las noticias oficiales y estadísticas diarias), pero renunciamos a cuestionar ese flujo, sometidos por saturación informativa y shock emocional. Además, Han señala que las redes promueven la “expulsión de lo distinto”: buscan eliminar la alteridad y la contradicción para dar al usuario una experiencia cómoda y uniforme. Los algoritmos nos muestran lo que queremos oír; las políticas de contenido borran lo “inconveniente”. Esto conduce a una sociedad homogeneizada incapaz de tolerar la disensión –justo lo que hemos observado con la polarización pandemia: se perdió el matiz, todo era o negro o blanco, y cualquier matiz discordante era expulsado del debate. Como advierte Han, “el poder digital no necesita imponer normas desde fuera; nos guía suavemente desde dentro, alineando nuestra atención y emoción con la lógica de la plataforma”. Aplicado a la pandemia: las plataformas nos guiaron hacia el miedo uniforme y la obediencia, evitando que el “ruido” de la disidencia alterase ese estado emocional colectivo. En definitiva, Han nos alerta de que hemos internalizado un vigilante; la censura ya no requiere únicamente un censor gubernamental porque muchas personas censuran sus propias palabras y pensamientos para encajar en el discurso dominante, creyendo que es su elección libre.
Por último, Giorgio Agamben ofrece quizás el marco más explícito para entender la deriva actual: el concepto de estado de excepción permanente. Agamben lleva décadas advirtiendo que las democracias occidentales tienden a normalizar la excepción –situaciones de emergencia en las que se suspenden las garantías y derechos habituales– hasta convertirla en una forma de gobierno. Con la pandemia vio confirmadas sus tesis. En una entrevista de marzo de 2020 afirmó: “Lo que la epidemia muestra claramente es que el Estado de excepción… se ha convertido en la condición normal. Una sociedad que vive en un estado de emergencia permanente no puede ser libre”. Esta frase, que resume el affaire Agamben, subraya que hemos aceptado renunciar a libertades fundamentales (de movimiento, de reunión, de culto, de expresión) indefinidamente a cambio de una promesa de seguridad sanitaria. El “estado de excepción” ya no es un decreto temporal –se volvió la norma cotidiana, la nueva normalidad. Agamben sostiene que en esta condición la vida de las personas queda reducida a “nuda vida”, mera existencia biológica despojada de dimensión política o humana. Durante los confinamientos, millones de ciudadanos quedaron confinados a sobrevivir (comer, dormir, trabajar remotamente) sin vida social ni derechos cívicos efectivos, todo justificado por la emergencia. El control de la narrativa jugó un papel crucial: el miedo fue el motor para esa aceptación sumisa. “El miedo hace que aparezcan muchas cosas que uno pretende no ver”, dice Agamben. Bajo el miedo al virus, la gente no vio (o no quiso ver) el avance del autoritarismo. De hecho, Agamben comparó la respuesta al virus con una “invención de una epidemia como pretexto ideal” para extender poderes excepcionales sin límites. Aunque fue linchado mediáticamente por sugerir esto, sus puntos invitan a reflexionar: los gobiernos explotaron la situación más que crearla, pero explotar la crisis para ampliar el control es ya altamente problemático. En Italia y Francia se declaró un estado de emergencia que virtualmente “suspendió la vida” normal –y al que la población, dice Agamben, se acostumbró peligrosamente. El filósofo italiano rescata la enseñanza de que una sociedad que sacrifica su libertad por seguridad (sanitaria, en este caso) se condena a vivir en perpetuo miedo e inseguridad. Esto resuena fuertemente con la cuestión informativa: para justificar la prolongación del estado de excepción, es imprescindible gestionar la percepción del peligro, mantener a la población en alerta constante. Por eso la disidencia informativa es intolerable: podría minar la narrativa del miedo, cuestionar la prolongación de medidas extraordinarias. Y, en efecto, a medida que voces críticas empezaron a señalar la desproporción de ciertas restricciones, los gobiernos endurecieron el discurso (“vienen olas peores, no bajen la guardia”) y en algunos casos, redoblaron la coacción (como los mandatos de vacunación coercitivos). Agamben nos invita a considerar que la censura actual no es un simple exceso puntual, sino parte integral de un paradigma de gobierno por emergencia que podría repetirse en el futuro con nuevas justificaciones (crisis climática, ciberseguridad, etc.), si no recuperamos una actitud vigilante. Su advertencia de 2020 suena hoy profética: “una sociedad acostumbrada a vivir en emergencia permanente no puede ser libre”. Y la libertad de información es el canario en la mina: cuando ella muere, es señal de que toda nuestra libertad está en entredicho.
Solamente tienes derecho a compartir su verdad
Bajo la presión de una crisis global, se consolidó un régimen informativo restrictivo en el que solo una narrativa es aceptable y se emplean todos los resortes del poder para sostenerla: desde la sofisticación algorítmica de Silicon Valley hasta la sanción del Estado y el aval de organismos internacionales.
A medida que salimos de la fase aguda de la pandemia, quedan preguntas inquietantes. ¿Se desmontarán estas infraestructuras de vigilancia informativa o persistirán y se ampliarán hacia otras áreas (cambio climático, conflictos bélicos, ideologías políticas)? Los indicios no son alentadores: la UE ya ha extendido sus esfuerzos anti-desinformación al ámbito de la guerra en Ucrania, llegando incluso a bloquear medios extranjeros en suelo europeo (como RT y Sputnik) –una medida sin precedentes que abre la puerta a censuras geopolíticas. En EE.UU., pese al fallo del Supremo en el caso de censura en redes, la mentalidad de “guerra contra la desinformación” sigue permeando agencias y ONGs. Y en países latinoamericanos como Brasil, el péndulo contra fake news podría comprometer el debate democrático si no se ponen límites claros. La sociedad digital se enfrenta al desafío de equilibrar la necesidad de información veraz con la preservación de la libertad de expresión y de prensa. No hay soluciones fáciles: la desinformación genuina puede causar daño –pero la censura de la información alternativa puede causar un daño mayor, al despojar a la ciudadanía de su capacidad de discernimiento y de la pluralidad de voces que nutre a la democracia.
La experiencia del COVID-19 nos dejó lecciones cruciales. Una de ellas es que la disidencia digital jugó un papel importante como contrapeso –quizá imperfecto, a veces errático, pero necesario– frente a políticas oficiales que reclamaban un cheque en blanco. Sin esa disidencia, ¿quién habría hablado por los derechos fundamentales, quién habría alertado de los abusos, quién habría empujado a recalibrar estrategias? Cada vez que silenciamos a los “heréticos” de hoy, corremos el riesgo de ahogar las verdades de mañana. Por ello, es fundamental que tanto los ciudadanos como los periodistas, académicos y juristas permanezcamos vigilantes ante los cantos de sirena del control total de la información.
En última instancia, la defensa de la libertad informativa no es una causa abstracta, sino profundamente humana. Significa defender nuestro derecho a pensar por cuenta propia, a escuchar voces diversas, a equivocarnos y corregir el rumbo con debate abierto. Significa reconocer que nadie –ningún comité de expertos, ningún algoritmo todopoderoso– tiene el monopolio de la verdad. Y que, como bien expresan los principios de la Ilustración, la mejor respuesta a las malas ideas no es callarlas con fuerza bruta, sino confrontarlas con mejores ideas en el libre mercado del pensamiento. Si algo debe legarnos esta era tumultuosa es el compromiso de no dejar que el miedo (sea a un virus, a la desinformación o a cualquier otro espectro) nos arrebate las libertades que definen nuestra dignidad. Resistir la tentación autoritaria, tanto en el mundo físico como en el digital, es el deber de nuestra generación para con las que vendrán.
La pugna entre las plataformas alternativas de información y el oficialismo censor es un reflejo de una tensión más amplia: la que existe entre una ciudadanía que aspira a ser adulta, crítica y autónoma, y unas estructuras de poder que preferirían un pueblo dócil, homogéneo y guiado. Esa tensión definirá el tipo de sociedad pos-pandemia que construiremos. Aún estamos a tiempo de escoger el camino de la apertura, la transparencia y la libertad, aprendiendo de los errores cometidos. La distopía no se instaura de golpe, se cuela con pequeños pasos que parecen justificados –por nuestro bien. Decir “no” a la censura encubierta, reivindicar el derecho a cuestionar, es plantar un dique frente a ese avance. Como dijo Foucault, “no hay poder que no engendre resistencia”. La disidencia digital, con sus fallas y aciertos, ha sido esa resistencia. Depende de todos nosotros que no sea en vano, que la próxima crisis no nos encuentre mudos y sumisos, sino capaces de informarnos y expresarnos libremente –porque en ello radica, ni más ni menos, la esencia de la vida democrática.