El pasado viernes 24 de enero tuvo lugar la presentación del libro “Crónica de una Sociedad intoxicada” de Joan-Ramon Laporte (JRL) en València, en el Centre Cultural Escorxador del barrio del Cabanyal, organizado conjuntamente por ACDESA (Associació de Defensa de la Salut Pública del País Valencià) y por el Grup del Medicament de la SOVAMFIC.
La presentación corrió a cargo de Luz Vázquez y Ermengol Sempere, del Grup del Medicament, y de Eduardo Zafra en representación de ACDESA.

El formato elegido no fue el habitual en los foros científicos, es decir, una disertación realizada por el propio autor, sino una entrevista en la que se le formularon preguntas por parte de los dos presentadores, seguido de un turno de palabra para el público.
Al inicio del acto se rindió un breve tributo a la figura de Marciano Sánchez Bayle, presidente durante décadas de la Asociación de Defensa de la Salud Pública, recientemente fallecido.
Perfil del autor del libro
JR Laporte es un farmacólogo barcelonés de reconocido prestigio en el ámbito académico por su contribución a la farmacología clínica, sobre todo a la farmacoepidemiología y la farmacovigilancia (FV). Ha sido catedrático de farmacología en la Universidad Autónoma de Barcelona, Jefe de Servicio de Farmacología del Hospital Vall d’Hebron, director de l’Institut Català de Farmacologia (colaborador de la OMS), y ha colaborado como asesor en diferentes comités y organismos nacionales e internacionales.
Su producción científica en el ámbito de la farmacología clínica viene avalada además por las más de 170 publicaciones en las que figura en Pubmed como autor o coautor de artículos científicos.
Fue director-coordinador del Butlletí Groc de l’Institut Català de Farmacologia (ICF) de la Universitat Autònoma de Barcelona, que era publicación bimensual “independente”, que estuvo activo durante treinta años, desde 1988 a 2018, en donde se informaba sobre las novedades en la seguridad de los medicamentos, que fue indispensable durante muchos años para los que estamos “en la trinchera” de la prescripción, cuya pérdida aún lamentamos.
Asimismo, fue creador e impulsor de la Base de datos Sietes (Sistema de Información Esencial en Terapéutica y Salud).

Joan-Ramon fue coautor del Índex Farmacològic de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears en sus ediciones de 1980 y 1984, hasta que el espíritu de este índice fue recogido por el Ministerio de Sanidad y Consumo en su Guía Farmacológica para la Asistencia Sanitaria de 1997 y posteriormente en la Guía Terapéutica en Atención Primaria de la SEMFYC en 2002 y sucesivas ediciones. Este índice, o simplemente manual abreviado de selección de medicamentos, fue para muchos médicos (allá por los años ochenta) una herramienta indispensable y “salvadora”, un auténtico “misal” que nos acompañó durante los primeros años de ejercicio profesional cuando era frecuente que un recién licenciado en medicina comenzara a trabajar como médico de familia sin la más mínima formación clínica, ni por supuesto en selección de medicamentos, destinado a naufragar de forma precoz y a menudo irreversible en el océano de los medicamentos y de sus intereses relacionados.
Destacable fue también, sin duda, la publicación del manual “Principios de epidemiología del medicamento” en sus ediciones de 1983 i 1993, con autoría compartida con G. Tognoni, libro imprescindible en nuestro ámbito para conocer el uso y consumo de los medicamentos en la población y su contribución a la salud poblacional.
No Gracias, es una organización que fomenta la necesidad de que los médicos mantengamos una sana distancia respecto a la industria farmacéutica. Y en este sentido, JR Laporte desde siempre ha estado implicado en esta organización. Quisiera recordar su participación en la presentación de esta plataforma que de nuevo el Grup del Medicament junto con ACDESA organizamos en la Facultat de Medicina de València allá por el año 2010.
Inevitablemente, y quizás como una consecuencia natural de su trayectoria, Joan-Ramon se ha visto envuelto en diferentes polémicas, sobre todo en los medios de comunicación no especializados, con frecuencia con la industria farmacéutica, pero también con la administración sanitaria y en ocasiones con parte del mundo académico.
Es conocido el pleito judicial que una compañía farmacéutica le planteó porque denunció que aquella había manipulado los resultados de ensayos clínicos y otros estudios, para ocultar los efectos adversos del antiinflamatorio rofecoxib.
Por otra parte, sus comentarios críticos sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas contra la COVID en su famosa comparecencia en la comisión de investigación sobre la gestión de las vacunas en el Parlamento Español en febrero de 2022, desató críticas de defensores del pensamiento único, según el cual tener dudas o reservas científicas o éticas sobre la eficacia o la pertinencia de ciertas intervenciones terapéuticas (vacunas entre otras) comporta automáticamente la descalificación.
El tono del libro combina de una forma muy amena la erudición, el rigor científico, la denuncia pública, sin olvidar las propuestas concretas en política de medicamentos, todo ello en una lenguaje claro y fluido, fácilmente entendible incluso para la ciudadanía no especializada.
A continuación, se resumen algunas de las preguntas y argumentaciones de entrevistadores y entrevistado.

- ¿Qué te llevó a escribir este libro, sobre todo teniendo en cuenta que estás ya fuera del ámbito académico y docente?
Entre otras cosas, la gestión y las explicaciones en los medios de comunicación en ocasión de la pandemia por SARS-Cov-2. Las debilidades del desarrollo y la investigación sobre la necesidad, eficacia y efectos adversos de las vacunas, el “sí a todo” de las agencias reguladoras con las compañías que comercializaban medicamentos y vacunas para la covid, la financiación a fondo perdido por parte de las administraciones sanitarias, los compromisos de compra de las administraciones sanitarias incluso antes de que se conocieran los resultados de los ensayos, la forma en que se presentaron los resultados de los estudios publicados sobre la eficacia de las vacunas que hacían y hacen dudar sobre su eficacia real, las cláusulas secretas sobre el precio de compra de las vacunas, etc. Todo ello me hizo pensar que podía ser útil explicar cómo funciona la cadena de lo que la OMS describe como la cadena del medicamento, la que comienza con su I+D y acaba con su consumo, pasando por la legislación, la regulación, financiación pública, prescripción y dispensación.
2. Los avances en farmacología en los últimos 50-100 años han sido espectaculares y es innegable que estos avances han evitado la muerte, han curado a muchos o como mínimo han aliviado los síntomas de las enfermedades que antes comportaban inevitablemente grandes sufrimientos o simplemente la muerte. Ahora bien, tal como tu repites varias veces en tu libro, también hay mucho “humo que se vende a precio de oro”.
Por otra parte, hay una creencia a atribuirle a la medicina, y por ende a los medicamentos, un impacto excesivo en la salud, tal como se muestra en la gráfica incluida al final del primer capítulo referente al gran descenso de la mortalidad por enfermedades infecciosas en los EEUU desde 1908 a 1969, antes de los grandes avances en farmacología.
El mercado impone el consumo de medicamentos y vacunas que no necesitamos. Y lo hace mediante la invención y la exageración de enfermedades, la presión sobre los legisladores, la captura del regulador y la difusión de falsa ciencia entre los profesionales sanitarios. De este modo, hace creer que debemos consumir muchos medicamentos (y otras tecnologías) que en realidad no sólo son innecesarios, sino que causan verdaderos estropicios sobre la salud pública. En el libro describo numerosos ejemplos.
3. ¿Están justificados los precios de los medicamentos por los costes de producción? ¿Cuál es realmente el coste de desarrollo de un nuevo medicamento? ¿Estos costes están relacionados con el precio de venta?
A propósito de tu afirmación de que “el coste de la I+D de los nuevos medicamentos es un agujero negro”
“Según la IF (informe de la Universidad de Tufts) desarrollar un nuevo medicamento costaba en 2010 unos 1.000 millones de dólares, mientras que en 2017 serían ya 2.700 millones. Ahora bien, según un análisis crítico esta cifra se quedaría entre 60 y 90 millones de dólares”
“La investigación básica en el desarrollo de nuevos medicamentos es financiada en más del 80% por la inversión pública.” p.131
“La realidad es que las compañías farmacéuticas fijan el precio de sus medicamentos según estudios de opinión de “disposición a pagar”.
El actual sistema de patentes sobre medicamentos, en vigor desde 1995, fue creado para estimular la innovación. Pero las compañías lo usaron para la creación de falsas novedades, medicamentos ”yo también” que sólo se diferencian de sus predecesores por ser más inseguros y sobre todo más caros. Las patentes ─la exclusividad de mercado de la compañía titular─ están en el origen de los precios abusivos de los nuevos medicamentos, sobre todo en oncología, enfermedades minoritarias y otras. Nuevas moléculas, como cuento en el libro, que en realidad aportan poco o nada a mejorar los resultados terapéuticos, y que no son investigados para conocer cómo el paciente se siente, funciona y sobrevive. El precio de los medicamentos no tiene nada que ver con su valor terapéutico, ni tampoco con el coste de su I+D.
4. En algunos capítulos de tu libro (en concreto en el n. 7 sobre medicamentos nuevos) parece transmitirse transmite la idea que la IF es “intencionada” por naturaleza. ¿Esta supuesta “maldad” seria nueva o siempre ha estado así?
No sé si hago referencia a la maldad de la industria farmacéutica. Las compañías buscan el éxito comercial de sus productos. Su director general no rinde cuentas a ningún organismo sanitario; las rinde a la asamblea anual de accionistas. ¿Alguien conoce a un industrial que quiera vender cada vez menos y a menor precio? Más bien lo que pretendo señalar es que el estado regula a esta industria cada vez menos, acepta los ensayos clínicos fraudulentos y cuando se destapa el fraude no piden cuentas, miran hacia otro lado cuando las compañías inventan enfermedades inexistentes, cuando promueven el consumo de sus medicamentos para indicaciones no autorizadas, cuando compran, sobornan o incluso crean sociedades aparentemente científicas para abducir a los médicos y hacerles creer no solo que sus productos son eficaces y seguros, sino que es absolutamente necesario prescribirlos y consumirlos.
5. Sobre la importancia de los ensayos clínicos en el desarrollo de la medicina en general y de la farmacoterapéutica en particular. La impresión general es que se publican los estudios cuyos resultados interesan al promotor y que los datos completos de los estudios no suelen estar accesibles para el escrutinio público.
“El sistema sanitario es el laboratorio natural de la farmacología clínica” P. 217
“Es la hora de asumir que toda la investigación médica es fraudulenta mientras no se demuestre lo contrario, recordaba [Richard Smith, exdirector del BMJ] que el fraude no es una anécdota, sino un problema del sistema” P. 247
Sí, en el libro describo ejemplos clamorosos de publicación selectiva de los resultados, por ejemplo con fármacos para la depresión, con los nuevos anticuerpos monoclonales para rebajar el colesterol y otros. Y añado que no se trata ya de ejemplos aislados, sino que la investigación clínica de promoción comercial es generalmente fraudulenta: en la manera de plantear sus preguntas, en sus métodos sesgados, en la manipulación de resultados a menudo imposible de evaluar, y en su publicación selectiva: se da a conocer la cara buena, se dora la píldora.
6. La polimedicación (capítulo 11) es un fenómeno preocupante que se ha acelerado en los últimos 10-20 años; ahora bien, en tu libro comentas que hay una clara relación entre el consumo de medicamentos y la clase social (La Dolores de tu libro), relación que es poco conocida o al menos es un tema del que se habla poco.
“El consumo de medicamentos aumenta a medida que baja la clase social. Los más desfavorecidos consumen tres veces más AINE que los más ricos y el doble de medicamentos cardiovasculares, para la HTA, para el colesterol y para la diabetes. También se consumen más psicofármacos”. P. 263
Efectivamente, la polimedicación es una plaga de nuestro siglo. En Europa en 2018 casi la mitad de los mayores de 65 años consumía por lo menos cinco medicamentos diferentes de manera continuada. Los pobres enferman más y tienen menor esperanza de vida. Nuestro sistema sanitario los provee de más medicamentos, y se puede concluir que esto demuestra su papel compensador de la equidad. Pero todo indica que se están tratando problemas de raíz social con tecnologías imperfectas, que a su vez son aplicadas de manera imperfecta.
7. Sobre psicofármacos (capítulo 14). En comparación con España, Alemania tiene un consumo muy bajo de BDZ y sedantes, y al mismo tiempo un consumo moderado de antidepresivos (AD). ¿Qué sucede en Alemania con la salud mental? ¿Es muy fácil allí acudir al psicólogo o las personas se quedan con sus problemas en casa?
BDZ (DHD de 2022): España 90, Italia 55, Alemania 9.
AD (DHD de 2022): España 98, Alemania 62, Italia 44.
Efectivamente, el consumo de medicamentos muestra amplia variabilidad de un país a otro, incluso de un área de la salud a otra. Si en Alemania se consumen 10 veces menos BDZ que en España, debemos buscar las causas en la variabilidad de percepciones sobre lo que es ansiedad, y de manera más general sobre donde termina el malestar y comienza la enfermedad. Estas percepciones son convertidas en consumo por los médicos, los cuales maman literalmente una cultura médica ligeramente diferente en cada país. Pero el fenómeno de la exageración de la enfermedad, movido por el mercado, ocurre en todas partes, sobre todo en los países ricos.
8. ¿Por qué es perniciosa la formación financiada por la IF de los facultativos, de la propia administración sanitaria, de las sociedades científicas e incluso de las asociaciones de usuarios?
Peter Gotzsche afirma que los médicos son los principales consumidores de fake news. Las compañías farmacéuticas invierten sumas millonarias en promoción comercial. Lo hacen no solo a través de la visita médica, con sus mensajes distorsionados, sus invitaciones a congresos y cursos, etc., sino también con la compra de sociedades médicas, expertos-marioneta, redactores de guías de práctica clínica y gestores del sistema sanitario. También influyen poderosamente sobre los grandes medios de comunicación ─ a menudo poseídos por los mismos fondos buitre o grandes capitalistas propietarios de las compañías farmacéuticas ─, sobre legisladores y sobre reguladores. Aparte de promocionar sus productos, alimentan la creencia en la ciencia y la tecnología como solución a todos los males. La ciencia y la tecnología son patentables y objeto de lucro, la solidaridad, la compasión, el amor y la justicia no son patentables.
9. Fracaso fundamental del regulador.
En el libro afirmas que “El regulador (La EMA en el caso de la UE que es quien autoriza la comercialización de los medicamentos) regula el mercado, pero no tiene relación institucional con los sistemas sanitarios de los estados miembros. La EMA no se ocupa de cómo se consumen los medicamentos que autoriza, sobe lo cual no tiene competencias”. Y sobre el problema de las puertas giratorias que está directamente relacionado con el funcionamiento del regulador.
Sí, la EMA y la FDA son casi como departamentos de las grandes compañías. Son las que ponen un supuesto sello de riguroso control y respetabilidad a la falsa innovación. Lo hemos visto con los anticuerpos monoclonales para el colesterol elevado, con las vacunas contra la covid. Lo estamos viendo con los fármacos agonistas GLP-1 (semaglutida y hermanos) autorizados para el “sobrepeso” (un falso problema, como explico en el libro). Las agencias reguladoras están financiadas en más de 80% por las compañías farmacéuticas. No se puede esperar rigor en la defensa de la salud pública de organismos que reciben más de tres cuartas partes de sus ingresos de las compañías a las que deben vigilar. Cuando aparecieron las primeras señales de riesgo de trombosis de senos cerebrales con la vacuna AstraZeneca, al cabo de dos meses la EMA no sabía el número de personas vacunadas en cada estado miembro, y mucho menos su distribución por edad y sexo.
10. Propuestas para una política de medicamentos del sistema sanitario (capítulo final)
- Selección de los medicamentos necesarios
- Crear sistemas de información sobre medicamentos y terapéutica
- Formación continuada independiente
- Diálogo y participación de los profesionales en el gobierno y gestión de los centros asistenciales
- Medidas para evitar los conflictos de interés
Estas cinco áreas de posible actuación que citas son ideas maduradas desde mi posición y visión profesional de farmacólogo clínico. En el libro advierto que son muy generales y que necesitan la contribución de personas con visiones desde otros ángulos, para ser convertidas en propuestas de acción política. Primero, es evidente que cuando el médico puede elegir entre más de 3.000 fármacos y más de 18.000 presentaciones de medicamentos, se invita al caos epistémico; es preciso seleccionar los medicamentos necesarios, y concentrar el conocimiento y la investigación en ellos.
La guía de la semFYC, por ejemplo, propone unos 400 fármacos diferentes para el tratamiento de más de 400 problemas de salud. Segundo, es inaceptable que los médicos se informen casi exclusivamente sobre medicamentos en fuentes elaboradas por las compañías farmacéuticas, las cuales, naturalmente, exageran o incluso inventan los efectos beneficiosos y ocultan o minimizan los efectos adversos. La formación continuada debería ser función de los propios profesionales, en el seno de los equipos, las áreas de salud o la comunidad autónoma. Al fin y al cabo, la formación continuada se basa sobre todo en el intercambio de informaciones y saberes entre los compañeros del equipo. La información es casi infinita, inabarcable. Pero el conocimiento, es decir, la capacidad de utilizar la información en favor de las personas atendidas y de la población, puede ser construido de manera colectiva. Naturalmente, todo esto depende de las prioridades, la estructura y el gobierno del sistema sanitario, de cómo este invite a los profesionales a trabajar y a participar en su gobierno.
Este artículo fue publicado originariamente por https://grupmedicament.wordpress.com/.Lea el original.
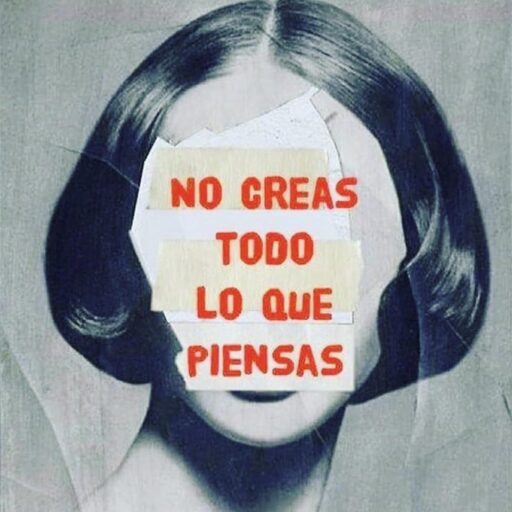
 VERDADERO
VERDADERO FALSO
FALSO