Durante la pandemia, las campañas masivas de vacunación se han visto acompañadas por debates sobre la responsabilidad por posibles efectos adversos. En plena emergencia sanitaria global por la COVID-19, los gobiernos firmaron contratos sin precedentes con las farmacéuticas fabricantes de vacunas ARNm (como Pfizer/BioNTech y Moderna). Estos acuerdos incluyeron cláusulas de inmunidad o exención de responsabilidad civil, lo que ha convertido a las vacunas ARNm en el primer producto de alcance global sin responsabilidad civil directa para sus productores. En otras palabras, si una persona sufría efectos adversos graves por la vacuna, las farmacéuticas no responderían civilmente; el peso de eventuales indemnizaciones recaería en el sector público. Este hecho, combinado con la opacidad inicial de los contratos, generó controversia política y social sobre la transparencia, la justicia para los afectados y el equilibrio entre intereses públicos y privados durante la pandemia.
Contratos con Pfizer y Moderna: cláusulas de inmunidad bajo la lupa
La Comisión Europea, en nombre de los países de la UE, negoció y suscribió contratos de compra anticipada de vacunas con Pfizer/BioNTech y Moderna a partir de 2020. Durante meses, dichos contratos permanecieron confidenciales, lo que suscitó críticas y presiones desde el Parlamento Europeo y la ciudadanía para revelar su contenido. Finalmente, a principios de 2021 se publicaron versiones redactadas (censuradas) de algunos contratos, donde muchas secciones clave aparecían tachadas –especialmente las referentes al precio y a la responsabilidad civil. No obstante, fragmentos legibles confirmaron lo que se sospechaba: los acuerdos incluían cláusulas de exención de responsabilidad a favor de las farmacéuticas.
En el contrato de la UE con Pfizer/BioNTech, al que tuvo acceso la prensa, se estableció explícitamente que los Estados miembros asumirían la responsabilidad y las posibles indemnizaciones derivadas de la vacuna, dejando a la farmacéutica libre de cargas. Por ejemplo, el documento indica que “toda la responsabilidad queda en manos de la Comisión Europea y de los países miembros”, y que Pfizer “no se responsabiliza, ni afrontará ninguna indemnización” por daños una vez entregadas las dosis. La única salvedad serían fallos de fabricación previos a la entrega: la empresa respondería si hubiera defectos de calidad en el producto o incumplimiento grave de las buenas prácticas de fabricación, o en caso de conducta dolosa por su parte. Fuera de esos supuestos excepcionales, “a partir de la entrega […] la multinacional no se responsabiliza” de daños a terceros, ni la empresa ni sus directivos ni empleados. De hecho, el contrato no menciona indemnizaciones por efectos adversos no descritos en la ficha técnica del fármaco, lo cual implica que también esos potenciales daños quedarían fuera del alcance de la responsabilidad de Pfizer.
El contrato con Moderna, firmado el 4 de diciembre de 2020, posee una redacción similar en cuanto al reparto de riesgos. En esencia, los Estados miembros asumirán cualquier compensación por perjuicios derivados de la vacuna, excepto en escenarios muy acotados donde medie “mala conducta o grave negligencia” por parte de la farmacéutica. El texto reconoce que Moderna trabaja contrarreloj para desarrollar y producir su vacuna, y por tanto “no puede garantizar ni responsabilizarse” de que el producto esté disponible a tiempo, que resulte eficaz contra la COVID-19 o que no presente efectos secundarios inaceptables. Es decir, las autoridades públicas aceptan que la vacuna se administra en condiciones de urgencia e incertidumbre, asumiendo ellas las consecuencias si algo sale mal. En palabras del propio contrato de Pfizer: la vacunación “se llevará a cabo […] bajo la única responsabilidad de los Estados miembros participantes”, cláusula cuya vigencia se prolonga por 24 meses desde la firma. En caso de acordarse dosis adicionales tras ese período, ambas partes negociarían si mantener dichas cláusulas excepcionales estaba justificado.
Estas disposiciones contractuales, inéditas por su amplitud, significan en la práctica un “blindaje” legal para Pfizer y Moderna frente a demandas civiles por efectos adversos de sus vacunas. Cada país de la UE tuvo que aceptar indemnizar y mantener indemne al fabricante y sus socios (subcontratistas, proveedores, etc.) por cualquier reclamación de terceros relacionada con los riesgos asumidos. Como resumió un eurodiputado tras leer el contrato: “los Estados miembros pagan. Y lo pagan prácticamente todo”. De esta manera, los gobiernos socializaron los riesgos: garantizaron a las farmacéuticas que cualquier coste por daños asociados a la vacunación sería cubierto con fondos públicos (bajo ciertas condiciones estrictas), incentivando así a las compañías a acelerar la producción y distribución del suero en plena emergencia.
Cláusulas de exención de responsabilidad: alcance y justificación
Desde el punto de vista jurídico, las cláusulas de inmunidad en estos contratos suponen una excepción extraordinaria a los principios generales de la responsabilidad por productos en la UE. La normativa comunitaria ordinaria (por ejemplo, la Directiva 85/374/CEE sobre responsabilidad por productos defectuosos) establece un régimen de responsabilidad objetiva del fabricante: si un producto defectuoso causa daños, el productor debe indemnizar al perjudicado, sin que este deba probar negligencia. Sin embargo, la Comisión Europea decidió que la situación excepcional de la pandemia ameritaba un enfoque distinto.
En junio de 2020, la Comisión presentó la estrategia de vacunas contra COVID-19, que contemplaba Acuerdos de Compra Anticipada (APA) financiados con fondos públicos para impulsar el desarrollo de vacunas lo antes posible. Dentro de esta estrategia, y “a cambio” de la rápida provisión de vacunas, la UE aceptó eximir a los fabricantes de las indemnizaciones por posibles efectos perniciosos de las vacunas COVID-19. En otras palabras, las instituciones europeas pactaron que los contribuyentes cubrirían eventuales compensaciones a víctimas, “dada la premura obligada en el desarrollo” de las vacunas y la necesidad imperiosa de disponer de ellas. Esto no significa que legalmente se elimine la responsabilidad del fabricante ante un daño (la responsabilidad jurídica última sigue recayendo en la empresa, al menos sobre el papel); pero en la práctica los Estados miembros se comprometen a financiar las indemnizaciones que pudieran declararse procedentes El productor solo respondería directamente en supuestos muy limitados (dolo o defecto de fabricación, como ya se mencionó).
Dicho acuerdo político quedó reflejado en un documento marco de julio de 2020 entre la Comisión y los Estados, publicado en el Boletín Oficial del Estado español. En su artículo 6 se establece que ese acuerdo intergubernamental regula únicamente el reparto interno de la responsabilidad y las indemnizaciones entre la Comisión y los Estados participantes, pero no define el alcance ni las condiciones en que la responsabilidad del fabricante debe asumirse o exonerarse bajo los contratos APA. Esto último se negoció directamente con cada farmacéutica en los contratos específicos, que fueron declarados documentos “reservados” (secreto oficial) para proteger, según se alegó, información comercial sensible.
Las cláusulas de exención de responsabilidad civil en los contratos no alteran la carga de la prueba sobre la seguridad y eficacia del producto: las empresas debían igualmente demostrar ante la Agencia Europea de Medicamentos que su vacuna cumplía los estándares para obtener la autorización de comercialización. Pero sí transfieren el riesgo financiero de posibles fallos. De hecho, las empresas biofarmacéuticas habían abogado abiertamente por este enfoque: establecer sistemas de compensación públicos (sin culpa) para los afectados y eximir a los fabricantes del coste de las indemnizaciones. Este modelo no era completamente nuevo en otras latitudes; por ejemplo, en Estados Unidos existe desde 2005 una ley (Ley PREP) que, en situaciones de pandemia, protege a los fabricantes de vacunas de la responsabilidad civil y deriva las reclamaciones a un fondo federal de compensación. La UE, que tradicionalmente seguía un criterio estricto de responsabilidad del productor, optó por alinearse coyunturalmente con un modelo de inmunidad condicionada debido a la urgencia sanitaria.
Los defensores de este arreglo argumentan que sin dicha cobertura legal las farmacéuticas habrían sido reticentes a arriesgarse a producir millones de dosis a contrarreloj, sobre todo considerando que las vacunas se desarrollaron en meses (cuando típicamente toma años) y con apoyo público en investigación. Era necesario “compartir los riesgos” para asegurar que hubiera vacunas disponibles. Los Estados, a su vez, estaban “dispuestos a asumir esos riesgos” en aras del bien común. Sin embargo, críticos advierten que estas cláusulas crean un precedente delicado: ¿debe el interés público anteponer siempre la inmunidad de los fabricantes? ¿Qué implica para los derechos de los ciudadanos el no poder exigir responsabilidades directas a quien diseñó o fabricó el producto?
Víctimas de efectos adversos: reclamaciones y vacío indemnizatorio
La consecuencia práctica de estos acuerdos es que, en caso de efectos adversos graves, los afectados no pueden (o no tienen incentivos) demandar a la empresa fabricante por daños y perjuicios, dado que cualquier compensación acabaría siendo pagada por el Estado. En la Unión Europea no se creó un fondo común de compensación a nivel supranacional para las víctimas de posibles daños vacunales, sino que cada país ha debido canalizar las reclamaciones dentro de su ordenamiento. En España, al no existir un fondo específico para daños por vacunas, las personas que han sufrido efectos secundarios serios han recurrido a dos vías principales: las reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado (es decir, demandar a la Administración pública por los daños sufridos) y la solicitud de reconocimiento de esos daños como accidente de trabajo en casos de empleados públicos o esenciales que se vacunaron por indicación del servicio.
Durante los primeros dos años de la vacunación, hubo un vacío indemnizatorio de facto: los afectados reportaban sus secuelas a farmacovigilancia, pero no recibían compensación automática. Varias demandas comenzaron a presentarse en los tribunales contencioso-administrativos españoles desde 2021, y solo recientemente se están logrando las primeras sentencias favorables. Un caso pionero fue la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en mayo de 2024, que condenó al Servicio Extremeño de Salud a indemnizar con 40.000 euros a una mujer que sufrió una grave trombosis tras la vacuna de Janssen. En este fallo, el tribunal aplicó el principio de solidaridad: dado que la vacunación masiva se promovió para proteger la salud colectiva, “es la sociedad en su conjunto la que debe asumir los daños” que esa campaña pueda haber causado en ciertos individuos. La sentencia recalcó que la Administración “aconsejó de una manera un tanto forzada” la vacunación a la población, no solo por beneficio individual sino “sobre todo” por el impacto en la colectividad. Por tanto, negar una reparación a quien sufre un daño excepcional rompería la igualdad en el reparto de cargas derivadas de la pandemia. Este razonamiento afianza la idea de que las víctimas de efectos adversos no deben cargar solas con la cruz, sino que merecen ser atendidas por el Estado que impulsó la vacunación en pro del bien común.
Otro camino legal lo han tomado trabajadores esenciales (personal sanitario, docentes, policías, etc.) que recibieron la vacuna por deber profesional. En 2023 y 2025, varios juzgados de lo Social reconocieron que los efectos secundarios sufridos por algunos empleados públicos constituyen accidente laboral. Por ejemplo, en Burgos una profesora logró que las secuelas neurológicas tras la pauta AstraZeneca+Pfizer fueran calificadas como accidente de trabajo, en vista de que su vacunación fue motivada por órdenes de servicio durante la pandemia. Estos fallos en materia laboral permiten a los afectados acceder a prestaciones de la seguridad social por incapacidad laboral, pero además “habilitan […] para reclamar algún tipo de compensación económica” adicional vía reclamación patrimonial al Estado, e incluso abren la puerta a acciones contra la farmacéutica en teoría. No obstante, cabe señalar que cualquier demanda civil contra la compañía enfrentaría el obstáculo del contrato de inmunidad: previsiblemente, si un ciudadano intentase responsabilizar a Pfizer o Moderna ante un juez, la empresa invocaría el acuerdo con el gobierno para derivar la carga financiera al Estado (y, llegado el caso, el Estado tendría que mantener indemne a la farmacéutica).
La falta de un procedimiento extrajudicial ágil ha hecho que muchas víctimas tengan que litigar para buscar reconocimiento y reparación. El proceso es lento: según datos oficiales, en España se habían notificado hasta enero de 2023 más de 84.000 acontecimientos adversos tras la vacunación (de los cuales 14.003 fueron graves y 500 mortales), pero solo una fracción mínima han derivado en demandas formales. Tras la sentencia extremeña de 2024, se ha visto un aumento de reclamaciones y se espera que el Tribunal Supremo siente doctrina unificadora sobre estos casos. El Alto Tribunal deberá responder preguntas complejas: ¿basta la relación causal vacuna-daño para generar responsabilidad patrimonial, incluso si la vacuna no era obligatoria sino recomendada? ¿Cómo influye el estado del conocimiento científico (la incertidumbre sobre riesgos) en la atribución de responsabilidad? ¿Debe valorarse la proporcionalidad entre el beneficio social obtenido y el perjuicio individual? La necesidad de criterios claros es apremiante ante el “aluvión de recursos” en marcha.
Entre tanto, asociaciones de afectados han clamado por soluciones políticas. En algunos países europeos, existían ya fondos estatales de compensación por daños vacunales (no relacionados con COVID) que se han adaptado a esta pandemia. España, sin embargo, no contaba con un mecanismo específico, y ahora se debate la posible creación de un fondo de indemnización sin culpa. Expertos en derecho sanitario sugieren establecer un sistema administrativo que indemnice de forma rápida a quienes sufran daños raros pero graves por vacunas, evitando así la judicialización y aportando seguridad jurídica tanto a pacientes como a la industria. Un modelo semejante funciona desde hace décadas en países como EE.UU. (el National Vaccine Injury Compensation Program, vigente desde 1988) y ha permitido resolver miles of casos sin pleitos largos. Implantar algo así reforzaría la legitimidad del pacto social: la población confía en vacunas que benefician a todos, y la colectividad responde compensando a los pocos infortunados que padecen efectos adversos severos.
El contexto europeo: legislación y excepciones en emergencia
Conviene enmarcar este asunto en el contexto jurídico europeo. Normalmente, si un medicamento o vacuna causa un daño, el paciente en la UE puede reclamar indemnización con base en dos vías: la responsabilidad por producto defectuoso del fabricante (derecho privado) y la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria (derecho público), dependiendo de las circunstancias. La normativa de productos defectuosos impone responsabilidad estricta al productor, salvo ciertas defensas como que “el estado de los conocimientos científicos y técnicos” no permitía detectar el defecto (la llamada exención por riesgo de desarrollo). Adicionalmente, las autoridades pueden ser consideradas responsables si fallaron en su deber de vigilancia o si la vacunación fue de facto obligatoria sin ofrecer alternativa.
Sin embargo, en situaciones de emergencia declarada (como ocurrió con la COVID-19), tanto el marco legal como las políticas tienden a modificarse. La autorización de las vacunas de Pfizer, Moderna y otras en Europa se hizo mediante una autorización de comercialización condicional expedita, dada la urgencia. Esta figura regulatoria permite que un medicamento se apruebe con datos aún incompletos, bajo el compromiso de la empresa de seguir aportando evidencia post-comercialización. En paralelo, la UE activó instrumentos legales excepcionales, como la Decisión de Ejecución (UE) 2020/409 que facultó a la Comisión a realizar las compras conjuntas anticipadas. En dichas bases legales se insinuó la posibilidad de compartir riesgos con los fabricantes. De hecho, la Comisión confirmó en comunicados de preguntas y respuestas que los APA podrían incluir cláusulas sobre indemnizaciones pagaderas por los Estados en caso de reclamaciones por efectos adversos, a fin de “compensar a los fabricantes por ciertos riesgos” y acelerar la llegada de las vacunas.
No existe en el derecho de la UE una exención general de responsabilidad civil por emergencia sanitaria, pero la práctica contractual durante la pandemia de COVID-19 creó una suerte de blindaje de facto. En última instancia, si un afectado europeo demandase al productor de la vacuna alegando producto defectuoso (por ejemplo, un lote en mal estado o un efecto no advertido), los tribunales tendrían que conciliar la Directiva de responsabilidad de 1985 con las cláusulas particulares del contrato Estado-farmacéutica. Algunos juristas sostienen que la indemnidad acordada con la Comisión no impide que un juez declare defectuoso al producto y condene al fabricante (lo que jurídicamente reafirmaría la “responsabilidad” de la empresa); simplemente, luego el Estado tendría que reembolsar ese pago a la farmacéutica en virtud del contrato. Es decir, la responsabilidad legal y la responsabilidad financiera se disocian. Este es un terreno poco explorado judicialmente aún, y sería puesta a prueba si prosperaran demandas civiles directas contra las compañías.
Mientras tanto, la legislación europea sobre productos sanitarios se encuentra en proceso de revisión post-pandemia. Se han alzado voces en el Parlamento Europeo pidiendo más claridad sobre cómo afrontar la responsabilidad en futuras emergencias: ¿Debe la UE establecer un fondo europeo de compensación? ¿Se deben armonizar los sistemas nacionales para evitar disparidades entre ciudadanos de distintos países? También se discute la propuesta de codificar un marco excepcional temporal que active inmunidades y fondos de forma automática ante pandemias, en lugar de negociarlos ad hoc como en 2020. La experiencia de la COVID-19 servirá sin duda para moldear reformas legales que equilibren innovación rápida con protección a los derechos de los pacientes.
Otras latitudes: comparación con acuerdos internacionales
El fenómeno de las cláusulas de no responsabilidad no fue exclusivo de Europa; se repitió en mayor o menor medida en contratos de vacunas en todo el mundo. Estados Unidos ya contaba, como se mencionó, con el escudo legal de la Ley PREP, que se invocó para cubrir a Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson y demás fabricantes durante la emergencia. Esto significa que en EE.UU. los afectados por vacunas COVID-19 no podían demandar a las empresas; en su lugar debían acudir a un programa federal de compensación (el Countermeasures Injury Compensation Program), que ha sido criticado por su lentitud y bajos índices de indemnización efectiva. Adicionalmente, el gobierno estadounidense firmó contratos de compra similares a los europeos, confidenciales y con amplias protecciones para las farmacéuticas.
En Latinoamérica trascendieron casos llamativos. Varios países se encontraron con exigencias contractuales muy duras por parte de Pfizer. Por ejemplo, el contrato con Brasil (100 millones de dosis) incluía una cláusula por la cual “Brasil libera a Pfizer de tener que pagar cualquier tipo de resarcimiento” relacionado con la investigación, desarrollo, fabricación, distribución, comercialización o uso de la vacuna. Es decir, exención total incluso en supuestos de negligencia: el proveedor no asumiría responsabilidad ni aun por fallos propios durante el proceso. Este punto fue precisamente el que trabó las negociaciones con Argentina en 2020, pues la legislación argentina se resistía a conceder inmunidad por “negligencia” a las compañías. Finalmente, países como Brasil, Chile, Colombia, Perú, República Dominicana y otros aceptaron contratos con Pfizer que, además de la exención de responsabilidad, les obligaban a algo insólito: renunciar a la inmunidad soberana de ciertos activos estatales. Esto significa que, en caso de disputas, Pfizer podría llevar al Estado a un arbitraje internacional y embargar bienes públicos en garantía. De hecho, según un análisis de Public Citizen, en contratos con al menos seis países latinoamericanos Pfizer impuso que los eventuales conflictos se resolvieran vía arbitraje privado (CCI) bajo la ley de Nueva York, y que los gobiernos renunciaran a defenderse invocando su soberanía. Tales condiciones extraordinarias reflejan el desequilibrio de poder durante la pandemia: los Estados, desesperados por vacunas, accedieron a términos que en otro contexto serían impensables, otorgando a Pfizer un control y garantías excepcionales.
En el caso de la Unión Europea, aunque no se llegó al extremo de la renuncia a soberanía patrimonial, también se firmaron cláusulas de confidencialidad férreas (no revelar precios ni términos sin consentimiento de Pfizer) y la sumisión de posibles litigios a foros definidos (se sabe que la ley aplicable en los contratos UE es la legislación belga y es probable que la jurisdicción acordada sea Bélgica o un arbitraje internacional). Además, la Comisión Europea se comprometió a no imponer penalidades a Pfizer por retrasos en las entregas, salvo ajustes de calendario, una concesión similar a la hecha a otros proveedores. En conjunto, la protección contractual de las farmacéuticas fue un rasgo común globalmente, aunque en algunos lugares quedó más expuesta que en otros.
Por otro lado, la respuesta a las víctimas de daños posvacunación también varía internacionalmente. Alemania y varios países de la UE disponían de programas estatales de compensación ya antes de 2020, que han atendido reclamaciones por COVID-19. En Alemania se han presentado unas 12.000 solicitudes de compensación administrativa y, según reportes de 2023, más de 50 casos ya obtuvieron decisiones judiciales favorables (generalmente contra el Estado federado correspondiente). En Italia, el gobierno aprobó en 2022 un fondo especial para indemnizar a personas con daños permanentes por la vacunación obligatoria contra COVID, con un procedimiento más ágil y montos tasados. Incluso Reino Unido –donde las vacunas no fueron obligatorias pero sí muy promovidas– está afrontando el tema: además de incluir la COVID-19 en su histórico esquema de pagos por daños vacunales (Vaccine Damage Payment Scheme, que otorga un pago único a quienes sufren discapacidad grave tras cualquier vacuna), se ha iniciado una demanda colectiva centrada en supuestos perjuicios de la vacuna de AstraZeneca.
Llama la atención que en paralelo se creó un Programa de Compensación sin Culpa de COVAX para 92 países de ingresos bajos y medianos. Bajo los auspicios de la OMS y Gavi, este programa global (anunciado en 2021) ofrece indemnizaciones a personas de esos países que sufran eventos adversos serios por las vacunas recibidas vía COVAX, sin necesidad de litigar. Es un reconocimiento de que, al trasladar vacunas a entornos con sistemas legales más débiles, era indispensable proveer una red de seguridad financiera. Sin embargo, en los países ricos –que compraron las vacunas directamente– no hubo un equivalente centralizado; cada Estado ha ido improvisando soluciones.
En resumen, la comparación internacional muestra que la tónica general fue proteger a los fabricantes para asegurar el suministro rápido de vacunas, y luego dejar en manos de los Estados la atención a los damnificados por efectos adversos. No todos los países lo hicieron de forma transparente o planificada, pero casi ninguno escapó a esta lógica. Esto ha suscitado debates globales sobre si en futuras emergencias sanitarias se debe establecer de antemano un marco universal de compensación y responsabilidad, quizás coordinado por la OMS, para evitar tanta disparidad y secretismo en acuerdos que afectan a toda la humanidad.
Implicaciones éticas y democráticas de este modelo
El hecho de que las vacunas ARNm contra la COVID-19 se convirtieran en un producto esencial sin responsabilidad civil para sus fabricantes plantea serias cuestiones éticas y democráticas. En primer lugar, está el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Los contratos con cláusulas de inmunidad se negociaron tras puertas cerradas. Instituciones democráticas, como el Parlamento Europeo, tuvieron grandes dificultades para acceder a los detalles: recordemos la “habitación de lectura” habilitada en Bruselas donde los eurodiputados podían ver el contrato solo con lápiz y papel, y con la mayor parte del texto tachado. La situación llegó al punto de que organismos de control han intervenido. En mayo de 2025, el Tribunal General de la UE dictaminó que la Comisión Europea violó sus obligaciones de transparencia al negarse a divulgar los mensajes de texto entre la presidenta Ursula von der Leyen y el CEO de Pfizer durante la negociación de vacunas. Estas revelaciones –el llamado “Pfizergate”– han minado la confianza, pues sugieren que decisiones multimillonarias y de enorme impacto sanitario se tomaron mediante comunicaciones informales que luego se ocultaron al escrutinio público. Organizaciones pro-transparencia afirman que esta opacidad socava la democracia: la ciudadanía tiene derecho a saber qué cede y qué obtiene su gobierno en acuerdos de tanta trascendencia.
Desde una perspectiva ética, surge el dilema de la justicia compensatoria. Es innegable que las vacunas salvaron millones de vidas y fueron (y siguen siendo) una herramienta crucial para controlar la pandemia. La gran mayoría de las personas vacunadas no sufrió daños significativos, y el beneficio colectivo ha sido enorme. Pero a la vez, unos pocos individuos padecieron reacciones adversas graves –efectos trombóticos, miocarditis, problemas neurológicos, etc.– como consecuencia directa de hacer lo que la sociedad les pidió que hicieran (vacunarse para protegerse y proteger a los demás). Desde el punto de vista ético, ¿quién debe cargar con el costo de ese infortunio individual? El modelo contractual adoptado responde: debe cargar la sociedad en su conjunto (vía recursos públicos), y no la empresa que fabricó la vacuna. Esto se ha justificado por la excepcionalidad de la situación y por la idea de solidaridad social. No obstante, algunos filósofos y juristas argumentan que hay un riesgo moral en “socializar” todos los riesgos: si las compañías saben que nunca afrontarán consecuencias económicas por posibles fallos, podrían relajarse en los controles o priorizar sus ganancias sobre la seguridad. Además, las farmacéuticas obtuvieron beneficios récord con las vacunas ARNm (Pfizer y BioNTech ingresaron decenas de miles de millones de euros en 2021 y 2022 gracias a estos sueros). ¿Es ético que el contribuyente cubra indemnizaciones mientras las empresas privadas capitalizan esas ganancias? La pregunta invita a reflexionar sobre el equilibrio entre recompensar la innovación (incentivar a las empresas a que desarrollen soluciones rápidamente) y mantener la responsabilidad corporativa por los productos que ponen en el mercado.
Otro punto crítico es el impacto en la confianza pública. La vacunación masiva contra COVID-19 ya enfrentó reticencias en algunos sectores de la población. La idea de que “si algo va mal, nadie se hace responsable” puede alimentar la desconfianza y las teorías conspirativas. En la gestión de futuras emergencias, lograr la confianza de la ciudadanía será fundamental; y la transparencia en los acuerdos y la existencia de mecanismos claros de compensación para eventuales víctimas podrían influir positivamente en esa confianza. En este sentido, varios expertos y comités de ética abogan por anticipar desde ya soluciones más equilibradas: por ejemplo, compartir los costos de indemnizaciones entre sector público y privado (quizás mediante seguros especiales o fondos mixtos), o imponer condiciones a las farmacéuticas para que aporten a un fondo de reserva en caso de daños raros.
Finalmente, en términos democráticos, el caso de las vacunas ARNm pone de relieve la tensión entre eficacia tecnocrática y control ciudadano. Ante una emergencia, es comprensible que los gobiernos actúen con rapidez y hagan concesiones para salvar vidas. Pero una vez superada la urgencia, es imprescindible evaluar con sentido crítico lo hecho. ¿Se respetaron los principios de buena administración y proporcionalidad? La justicia europea ya indicó que faltó transparencia. También el Tribunal de Cuentas Europeo publicó informes señalando deficiencias en la negociación y gestión de los contratos de vacunas. Por otro lado, los Parlamentos nacionales (incluido el español) han pedido explicaciones a sus ejecutivos sobre las cláusulas firmadas, pues implican compromisos presupuestarios y posibles responsabilidades patrimoniales futuras. Muchos se enteraron a posteriori de que, por ejemplo, España tendría que pagar indemnizaciones si algo salía mal con la vacuna, pese a que dichos pagos no estaban contemplados explícitamente en los presupuestos iniciales de la campaña.
Todo esto cuestiona la legitimidad de tomar decisiones de tal calado sin debate público previo. ¿Habrían aprobado los ciudadanos, de haber sido consultados, este esquema de inmunidad a cambio de rapidez? Es difícil saberlo, pero es un debate que debería tenerse. La pandemia mostró que la toma de decisiones en situaciones de crisis tiende a concentrarse en el Poder Ejecutivo, a veces sacrificando controles habituales. Una lección democrática es que incluso en emergencias debe haber mecanismos de control y participación adecuados, para que las medidas excepcionales no deriven en abuso de poder ni en favoritismos hacia intereses particulares.
Conclusión: ¿Hacia dónde vamos?
Las vacunas ARNm contra la COVID-19 marcaron un hito histórico, no solo científico sino también legal: fueron el primer gran producto sanitario distribuido globalmente bajo un paraguas de inmunidad civil casi total para sus fabricantes. Este modelo contractual de “riesgo cero” para la industria farmacéutica cumplió su objetivo inmediato –facilitar una producción veloz y masiva de vacunas en plena emergencia–, pero deja importantes interrogantes de cara al futuro. ¿Es sostenible y legítimo repetir este esquema en próximas crisis sanitarias? Desde un punto de vista financiero, cargar todos los costes de potenciales indemnizaciones al erario público puede ser complicado de asumir (más aún si los eventos adversos resultaran más frecuentes de lo previsto). Desde una óptica social, se corre el peligro de erosionar la confianza ciudadana si se percibe que siempre “pierde Juan Pueblo y gana la corporación”.
Los recientes casos en tribunales –con indemnizaciones reconocidas a víctimas en España, Alemania y otros países– son un recordatorio de que, por más excepcional que sea la circunstancia, los derechos individuales no desaparecen. Las personas afectadas han tenido que golpear las puertas de la justicia para obtener lo que en equidad merecían: ser compensadas por sacrificarse en pro de la salud pública. Esto indica que el pacto implícito durante la pandemia (tú te vacunas por el bien común, y si te pasa algo estaremos ahí para ayudarte) no estaba suficientemente articulado en los mecanismos gubernamentales iniciales, sino que hubo que reconstruirlo caso a caso. Es una enseñanza valiosa.
En conclusión, las vacunas ARNm fueron lanzadas al mercado blindadas frente a reclamaciones civiles es un aspecto controvertido que ha abierto un necesario debate legal y político. ¿Debe el Estado actuar como asegurador universal de último recurso en emergencias sanitarias, liberando por completo a las empresas del riesgo? ¿O debe buscarse un equilibrio que obligue a las farmacéuticas a mantener cierta skin in the game (responsabilidad en el juego) para incentivar la máxima seguridad? La experiencia de COVID-19 nos invita a no aceptar acríticamente que la única vía sea privatizar beneficios y socializar riesgos. En futuras emergencias, la legitimidad de las medidas excepcionales dependerá de cómo integremos las lecciones aprendidas: transparencia en los acuerdos, previsión de compensaciones justas y, sobre todo, colocar a las personas en el centro de la respuesta, sin que nadie quede desamparado en pos de un supuesto bien común.
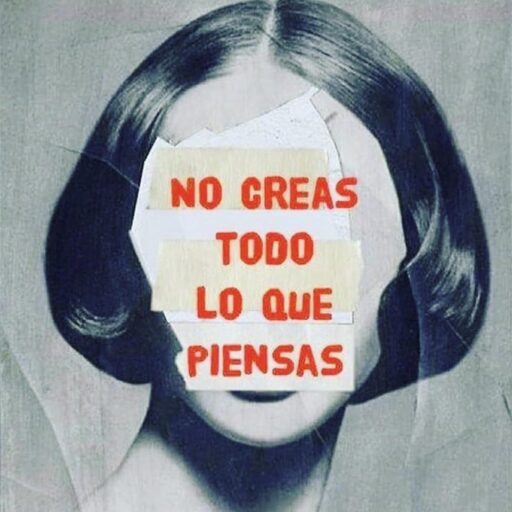
 VERDADERO
VERDADERO FALSO
FALSO