Por
No vamos a descubrir nada nuevo si decimos que, muy a menudo, las élites económicas y políticas están bastante próximas, y que unas se valen de las otras para obtener ventajas personales o para sus empresas. Esto, en los “altos niveles”, es algo relativamente habitual y no es algo intrínsecamente malo, pero hay puntos en los que el inmenso poder de ciertas empresas llega como un tsunami a las instituciones políticas, haciendo que muchas de ellas queden secuestradas por la acción y los intereses de estas multinacionales o sus respectivos lobbies. En este sentido, la industria farmacéutica es un buen ejemplo para reflejar estas dinámicas de poder.
Sin duda, gracias a la industria farmacéutica vivimos – al menos en ciertas partes del planeta – sustancialmente mejor. Sus productos han erradicado enfermedades como la viruela (erradicación confirmada por la OMS en 1980) y han ayudado a combatir de manera eficaz todo tipo de enfermedades como la lepra o la tuberculosis, que en siglos anteriores causaban terribles problemas de salud pública en muchos lugares del mundo. Igualmente, su estrecha colaboración con la industria química, otros tipos de industria, las universidades y la constante apuesta en el I+D han ayudado al crecimiento económico de muchos lugares y al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero no deja de ser menos cierto que en muchos momentos, esta industria se ha servido de su poder oligopólico para poner contra las cuerdas a gobiernos e instituciones en situaciones de riesgo sanitario. Tampoco podemos pasar por alto el hecho de que en varias ocasiones, los desarrollos de los laboratorios farmacéuticos han derivado en auténticas chapuzas, caso de la Talidomida; en generar alarmas innecesarias para vender sus productos, como el Tamiflú contra la Gripe A o en múltiples acusaciones a lo largo de los años por sobornos a médicos y políticos, causar muertes con sus productos o la venta de auténticos placebos.
El poder de la industria
Para poder ver mejor el peso de este sector dentro de la economía mundial y concretamente dentro de los países económicamente desarrollados, vamos a ver en primer lugar qué facturación han tenido las diez mayores empresas farmacéuticas del mundo en dos años del siglo XXI: 2004 y 2013. Para ello nos serviremos del índice PharmExec, una web de negocios farmacéuticos que elabora anualmente un índice de la situación financiera de las principales empresas del sector.
En total, este Top 10 de empresas farmacéuticas facturaron en 2004 más de 235.000 millones de dólares, mientras que ocho años después, en 2012, facturaron por valor de 335.000 millones de dólares. Para visualizar estos datos en una comparativa más clara, estas diez empresas produjeron por más valor en el año 2004 que Grecia, 24ª economía del planeta con 230.719 millones de dólares (fuente: Banco Mundial); este tipo de comparativa, en el año 2012, arroja que estos diez transatlánticos empresariales produjeron casi como la 33ª economía, Venezuela, con 337.979 millones de dólares (fuente: FMI).
Que ‘hayan bajado’ nueve puestos estas empresas ni mucho menos es un indicativo de que vendan menos (de hecho han facturado un 30% más en esos ocho años). Sólo hay que ver el volumen de las ventas y el progresivo pelotón que se está formando en la cúspide que la norteamericana Pfizer retiene por los pelos. A esto hay que sumarle el hecho de que al comparar con PIBs de países, en esos ocho años de diferencia, algunos países, los llamados emergentes, han visto como su PIB crecía como la espuma, llegando a duplicarse en algunos casos como India.
Por supuesto, estamos hablando de estas diez en la cúspide, pero hay numerosas empresas más con notables facturaciones, en especial empresas japonesas, europeas nórdicas, alguna alemana y las siempre presentes norteamericanas. También cabe destacar el hecho de que de media, un 20% de estos ingresos acaban reinvertidos en procesos de investigación, ya que sin duda las patentes de los diversos fármacos son uno de los principales ingresos de estas empresas.
Una persona, una pastilla
Una de las máximas de la democracia liberal contemporánea ha sido “un hombre, un voto”. Pues bien, de vez en cuando, a este sector económico, el farmacéutico, le asalta la idea de reconvertir eso en “una persona, una pastilla”. Las acusaciones de que estas empresas crean enfermedades a propósito para vender sus productos quizás sea excesiva y cuanto menos peligrosa, pero no cabe duda de que ante un conato de enfermedad que pueda ser bastante contagiosa, dichas empresas se movilizan a marchas forzadas para que las instituciones, estatales y mundiales, actúen con celeridad y combatan esa “peste negra” moderna con sus maravillosos fármacos. Por supuesto, no empiezan de cero a cada alerta sanitaria, sino que con los años han conseguido de una manera muy eficaz ir colocando en puestos políticos – que no tienen que ser meramente ejecutivos o gubernamentales, sino simplemente de asesoría – individuos afines a sus intereses o que directamente sean de su empresa. Quizás en España esta situación nos resulte más extraña o más turbia por el hecho de que aquí el lobbismo está prohibido y casi está mezclado con el “enchufismo”, pero en otros lugares como EEUU o la propia Unión Europea es absolutamente legal y está regulado, por lo que es una actividad que sucede con normalidad por unos cauces determinados.
La industria, la OMS y la Gripe A
ara ejemplificar todo lo relatado anteriormente, vamos a irnos a un momento no muy lejano y que la mayoría de los lectores tendrán medianamente fresco: abril de 2009. Gripe A. Se llegó a vender como la enfermedad que podía llegar a diezmar a los humanos a límites insospechados. Una nueva gripe española, que entre 1918 y 1919 mató a entre 25 y 40 millones de personas. Posteriormente, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad mató a unas 18.500 personas – una gripe normal, la estacional mata a 250.000-500.000 personas cada año – Estas precauciones en sí no son malas; para estas cuestiones mejor ser precavido que confiado. La cuestión es que en esta “precaución” de países y de la OMS, las empresas farmacéuticas vendieron millones de dosis del conocido Tamiflú, embolsándose notables cantidades de dinero, que más adelante desarrollaremos.
El organismo que gestionó toda esta crisis fue la OMS, un organismo dependiente de la ONU y que a lo largo de su existencia ha coordinado y apoyado la lucha contra diversas enfermedades, en especial en países en vías de desarrollo, con el fin de mejorar la salud pública y promover el crecimiento y la mejora de la calidad de vida de dichas poblaciones. En definitiva, la OMS era – y es – un organismo respetado en cuestiones político-sanitarias a nivel global. Por ese motivo, en esta crisis gripal, la OMS asumió el liderazgo de coordinación y recomendaciones a los distintos países en los que iba surgiendo la pandemia.
Breve cronología de la Gripe A
El 13 de abril de 2009 se reportaba la primera muerte en Oaxaca (México) de una mujer que padecía la entonces llamada “gripe porcina”; el 17 de abril, EEUU notificaba que habían aparecido casos en California; entre el 24 y el 25 de abril, mueren en México 7 personas más, por lo que la OMS advierte el posible riesgo de pandemia y eleva el nivel de alerta; entre el 16 y el 25 de abril, la enfermedad se extiende hasta Canadá y aparecen casos en España, siendo el primer caso en Europa; durante la primera quincena de mayo el virus llega hasta Asia, el resto de Europa y América del Sur. En este momento la OMS informa de que un tercio de la población mundial podría estar afectada por esta enfermedad; el 19 de mayo, la OMS y las farmacéuticas perfilan un plan de vacunación a nivel global. Aún así, el 11 de junio, la OMS declara la pandemia por Gripe A. Así pasan dos meses hasta que en agosto, la propia OMS decide declarar la situación post-pandemia, esto es que el virus ya no es tan agresivo y el riesgo de contagio es menor, por lo que la alerta ha de ser relajada.
La industria farmacéutica y la Gripe A
Para situaciones como esta, la industria farmacéutica es un actor clave y se debe contar con ella, puesto que a nivel práctico es quien tiene la solución del problema (vacunas, fármacos, etc). La cuestión es, ¿cedió demasiado la OMS ante las presiones y recomendaciones de dicha industria? Pues por las investigaciones y descubrimientos posteriores, parece ser que sí.
El 4 de junio de 2010, el British Medical Journal y el Consejo de Europa criticaban a la OMS en un artículo por supuestos conflictos de intereses, ya que para combatir una epidemia así ya había un protocolo desde hacía diez años (ver artículo del BMJ). Ante estas acusaciones, la OMS defendió su gestión con otro artículo, repasando punto por punto las acusaciones (ver artículo OMS). Para resumir el tema que estamos tratando, a continuación incluimos dos segmentos del texto:
-¿Se intentó beneficiar a la industria con algunas de las decisiones que adoptó la OMS en relación con la pandemia?
-No. Las acusaciones de que la OMS declaró la pandemia para multiplicar los beneficios de la industria farmacéutica guardan relación con las prácticas seguidas por la OMS para recabar el asesoramiento de expertos.
-¿Qué precauciones se toman para evitar los conflictos de intereses?
-Los conflictos de intereses potenciales son inherentes a cualquier relación entre un organismo normativo y de desarrollo de la salud, como la OMS, y una industria con fines lucrativos. (…) Los máximos expertos han de elaborar orientaciones basadas en los mejores conocimientos especializados.
Casi lo más alarmante de todo fue encontrarse con la opacidad de la gestión, ya que si acudimos al citado documento de 1999 donde se especifica cómo tratar una epidemia de gripe extremadamente virulenta, nos encontramos con que el consejo asesor de la OMS está formado de la siguiente manera (ver foto).Como podemos comprobar, aparecen numerosas profesiones y medios, lo cual está bien, pero en ningún momento aparece cuántos va a haber de cada uno de ellos y mucho menos los lugares o instituciones de los que van a proceder, por lo que la toma de decisiones dentro de la OMS tiene una transparencia nula.
En el citado artículo del BMJ también se critica que la OMS no dijese nada acerca de los vínculos de sus asesores con las grandes empresas farmacéuticas encargadas de fabricar y distribuir el antiviral Tamiflú y Relenza, los antivirales que la OMS recomendó para combatir la pandemia (ver artículo). En él, podemos leer cosas como: “La gestión de la pandemia de gripe A por la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue poco transparente. Un informe clave de la OMS ocultó los vínculos financieros entre sus expertos y las farmacéuticas Roche y Glaxo, fabricantes de Tamiflu y Relenza, los fármacos antivirales contra el virus H1N1. Ese fue el informe que instó a los Gobiernos a apilar reservas de esos medicamentos, por valor de unos 6.000 millones de dólares (4.900 millones de euros)”
El siguiente gráfico muestra los ingresos totales de Roche, que si recordamos la tabla del inicio del artículo, era una empresa que en el 2004 no estaba entre los diez primeros, pero que en el 2012, tres años después de la pandemia, se encontraba en quinto lugar.
Posteriormente, la empresa suiza fue acusada por la publicación médica Cochrane Collaboration de que el medicamento que ésta vendía, el Tamiflú, no tenía tanta efectividad como la anunciada y que Roche lo había ocultado a propósito, puesto que desde 2002, la OMS recomendaba usar este fármaco para combatir posibles pandemias de gripe.
De hecho, gracias a estas recomendaciones de la OMS, numerosos países compraron millones de dosis de Tamiflú, lo que hizo que Roche ganase en el año 2009 más de 3.370 millones de dólares sólo con la venta de este medicamento.
Un buen negocio.
Este artículo fue publicado originariamente por https://elordenmundial.com/.Lea el original.
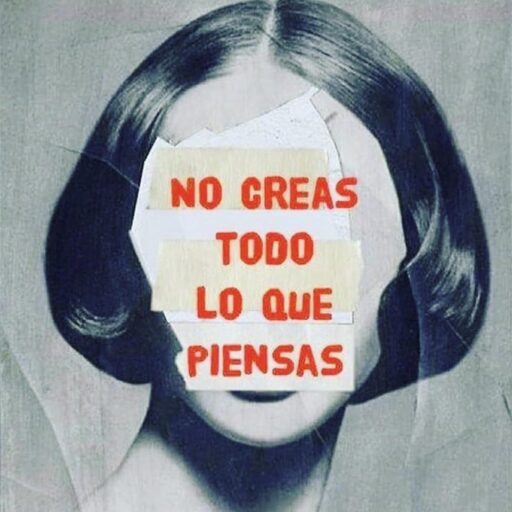
 VERDADERO
VERDADERO FALSO
FALSO